Cheever, el ojo de los suburbios

Era uno de esos domingos de mitad de verano en que todo el mundo repite: 'Anoche bebí demasiado'". Así comienza "El nadador", el cuento más famoso de
; así amaneció muchos de los días de su vida: sufriendo una terrible resaca. Como al protagonista, se lo podía ubicar al borde de una pileta en un día de sol espléndido. Con una mano dentro del agua, y sosteniendo con la otra una copa de ginebra. Desde ese húmedo rincón, Cheever se las ingenió para retratar la vida en los suburbios de la costa este de los Estados Unidos en la década del 50 y exhibir el infierno que ardía detrás de la sonriente foto familiar y la de aquel inalcanzable, de tan perfecto, sueño americano. Desde aquel ángulo contempló el espejismo, detrás del cual se desmoronan un matrimonio, una familia. Y quiso iluminarlo.
Pasaron 36 años de la muerte del creador de "El marido rural", el cuento del que hablaron con apenas disimulada envidia Hemingway, Capote y Nabokov. En junio de 1982, el escritor de la Era Dorada dejó para siempre de sumergirse en piletas. Sin embargo, asegura Rodrigo Fresán, gran lector y conocedor de su obra, Cheever cada vez nada mejor. No solo eso. Va sumando piscinas a su universo.
En Cheeverland todo está ligeramente torcido. Las carreteras son lisas, las cercas de las casas con pileta y perro son blancas, el césped inmaculado. Alguien siempre da una fiesta en el tranquilo y cómodo barrio residencial generalmente llamado Shady Hill. Están los Farquarson, los Bearden, y el señor Lawton no deja de preguntarse: ¿quién vació la botella de ginebra? Se habla de la nueva cocinera, del próximo partido de golf, y alguien de la familia Pommeroy propone uno de tenis. Todos la pasan estupendamente. Los cócteles fluyen, circulan las copas de martini y el whisky escocés, hasta que uno de los invitados se desnuda en el medio del living y se cuelga de la araña del comedor al grito de: "Ya les voy a enseñar", como en "El camión de mudanzas escarlata".
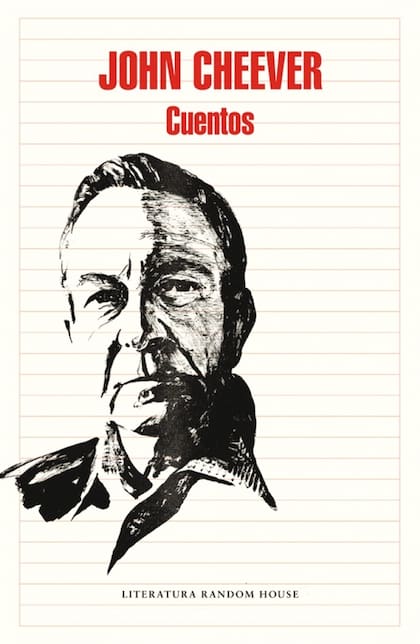
Para describir este simulacro de paraíso, Cheever contaba con una vista privilegiada. Después de todo, él era uno de ellos. Era un espía de su propio mundo. Con su acento de distinguido caballero inglés y trajes de tweed de Brooks Brothers, Cheever se paseaba como un ciudadano prominente por el suburbio residencial de Ossining, en Westchester, a hora y pico de Nueva York, donde vivió la última parte de su vida. "No nací en una verdadera clase social, y desde muy pronto tomé la decisión de infiltrarme en la clase media como un espía para poder atacar desde una posición ventajosa, solo que a veces me parece que he olvidado mi misión y tomo mis disfraces demasiado en serio", reveló en sus Diarios. Pero, entonces, ¿quién fue John Cheever?
Nacido el 27 de mayo de 1912 en Quincy, Massachusetts, de madre inglesa y padre vendedor de zapatos, Cheever dedicó la mayor parte de su vida a beber y escribir. Esto último lo hizo magistralmente y hasta el fin de sus días; hasta convertirse en uno de los más grandes narradores estadounidenses de su generación. "Los años 50 y 60 hubieran sido diferentes, o hubiesen quedado grabados de una manera distinta, sin la escritura de Cheever", dice la escritora y traductora Esther Cross. "Narra como nadie un determinado momento: el éxodo de los baby boomers de la posguerra rumbo a los barrios residenciales. Pero, a la vez, inventa ese territorio que hasta entonces no tenía su Virgilio que lo narrase", observa Fresán. "Es uno de los más grandes escritores de todos los tiempos. Comparte ese podio con Kafka, con el agregado de que es mucho más difícil encontrar el infierno en las relaciones cotidianas de una clase como la de los Estados Unidos de los 50, que en el mundo en el cual se enclaustró Franz Kafka", destaca el escritor Pablo Ramos.
Su primer cuento, "Expelled", donde narra su expulsión del colegio Thayer Academy en Massachusetts, fue publicado en la prestigiosa revista The New Republic, en octubre de 1930. Tenía 17 años y escribía así: "Es extraño ser tan joven y no tener un sitio donde reportarse a las 9 de la mañana. Eso es lo que la educación ha sido siempre. Cortesías de encaje y perfumadas puntualidades". El fin de su vida académica lo lanzó a una vida de escritor a tiempo completo. De no haber sufrido esta expulsión por fumar, en palabras de Cheever, bien podría haber terminado como empleado en alguna estación de servicio.

Con apenas 20 años empezó a escribir relatos en The New Yorker, legendaria revista donde germinó buena parte de la mejor ficción norteamericana y extranjera y donde Cheever ubicó otros 120, entre ellos, sus cuentos más célebres. Su debut en el campo de la novela, La crónica de los Wapshot, fue premiado con el National Book Award. Pero el verdadero reconocimiento le llegó en el crepúsculo de su vida. Falconer, publicada en 1977, resultó un best seller; al igual que la compilación de sus relatos, en 1978, bajo el nombre de The Stories of John Cheever. Gracias a estos 61 cuentos, casi setecientas páginas en un libro de tapa roja, ganó el Premio Pulitzer y el National Book Critics Circle Award.
Nadador dentro de la gran corriente del realismo narrativo americano, Cheever transforma a sus lectores. "Es el gran narrador de los aspirantes fallidos al mainstream neoyorquino, y su influencia es evidente y omnipresente en Mad Men, quizás la mejor versión fílmica de una obra de la corriente realista de la literatura norteamericana del siglo XX", opina el escritor y editor Santiago Llach, que entre sus tantos y nutritivos talleres de escritura y lectura dedicó uno a los autores norteamericanos.
"No es casual que Don Draper viva en Ossining, el mismo suburbio residencial en el que Cheever escribió buena parte de su vida y hasta su muerte", enseña Fresán, que escribió el epílogo en la reciente edición de los Cuentos, (Random House), donde se respeta el orden cronológico que le dio el propio autor a la publicación, cuando le dieron el Pulitzer a fin de los 70.
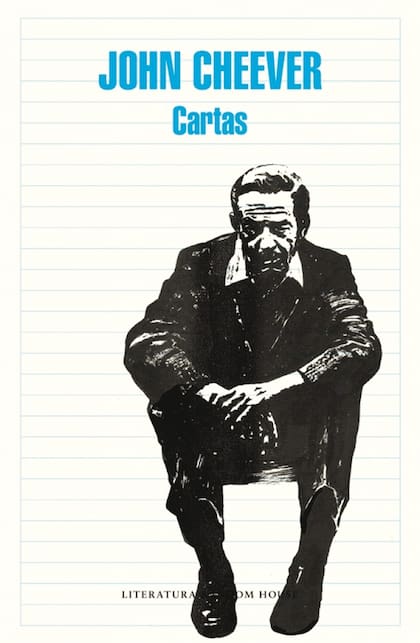
"Fue el primero, junto con John Fante, en mostrarme que el capitalismo y el sueño americano regado de dry martinis, negronis y cuanto te imagines es puro espejismo", comparte Ramos. "Los personajes de Cheever, secretarias y ejecutivos aparentemente integrados al sistema, trabajan de 9 a 17, y en muchos casos se toman el tren a los suburbios. Otros integran familias venidas a menos, fallidas por donde se las mire. Son menos esnobs que los personajes de Salinger, pero algo falla en ellos", describe Llach.
Aquí viven hombres y mujeres rotos, y algunos nos rompen el corazón. Cheever envuelve a sus criaturas en una atmósfera cargada de angustia, los atormenta, pero bajo un cielo increíble de color azul brumoso o con nubes iluminadas por ese tipo de luz que parece sangre. En el final de "Adiós, hermano mío", después de que un hermano le parte la cabeza al otro con un pedazo de madera, Cheever da más que un respiro al lector cuando termina con: "Las vi dirigirse hacia la orilla, y vi que se hallaban desnudas, sin rubor alguno, hermosas, y llenas de gracia, y me quedé mirando a las mujeres desnudas, saliendo del mar". Porque en el horizonte cheeveriano, de repente, se corre una nube maciza y se abre un lugar a la esperanza.
"En Cheever confluyen lo mejor de Fitzgerald, Hemingway, Faulkner y Salinger. Y supera con creces a todos ellos en lo que hace al uso de la epifanía", elogia Fresán que tanto ha colaborado para el análisis de la monumental obra de Cheever. Para el autor de La parte soñada,"lo que prima es su mirada lírica, sus invocaciones al abrir y cerrar sus textos, y esa forma en que trae a su presente un cierto aliento mitológico y eterno".
En 1979, el autor que "escribía como si lo hiciera con la pluma del ala de un ángel", según John Updike, era una ilustre personalidad literaria. La estampa de hombre de familia con tres hijos y perros de caza merodeando en su antigua propiedad rural salía en las portadas de las revistas Neewsweek y Time. "Soy una marca registrada –solía decir–, como los cereales para el desayuno". Pocos conocían sobre su bisexualidad, la soledad y desesperación que lo consumían. Luego, en 1988, saldrían a la luz sus Cartas. Cheever podía llegar a escribir treinta por semana. Lo suyo no era el teléfono. En estas Cartas, que acaban de ser publicadas (Random House) en español bajo el cuidado de su hijo, Benjamin Cheever, y en sus Diarios, su doble vida quedó expuesta. La angustia por no encontrar el equilibrio entre vivir y escribir, el riguroso examen de conciencia al que se sometía por su homosexualidad, las inseguridades y celos que sentía hacia otros autores, y su lucha –casi siempre perdida– por retrasar el primer trago de ginebra, hasta las 11, las 10 o las 9 de la mañana.
En 1992, salió al aire el episodio de Seinfeld titulado "The Cheever Letters". Aquí vemos el momento en que George Costanza conoce a la familia de Susan, su prometida. Anteriormente, el padre de Susan le había regalado unos cigarros cubanos. Kramer fuma esos cigarros en la cabaña del futuro suegro de George y provoca un incendio que la convierte en cenizas. Cuando George cuenta lo que pasó, Henry, el padre de Susan, queda devastado. Al otro día, George y Jerry visitan a Susan y a su familia. Justo en ese momento, el portero entrega una caja de metal. "Lo único que sobrevivió al incendio". Susan lo abre. "Son cartas de John Cheever", exclama emocionada, mientras comienza a leerlas en voz alta. "Querido Henry, la noche que pasamos juntos fue pura felicidad. Temo que el orgasmo me ha dejado lisiado. No sé cómo podré volver a trabajar alguna vez. Te quiero con locura, John". El padre de Susan irrumpe y grita: "Sí, sí. Fue la persona más maravillosa que he conocido en mi vida y lo amé profundamente". Mira a su esposa y le dice: "En una forma que nunca podrás entender".
La referencia permite medir la extensión de su influencia, también notable en libros como La tormenta de hielo, de Rick Moody o Las vírgenes suicidas, de Jeffrey Eugenides, o Música para corazones, de A. M. Homes, según señala Fresán, y en buena parte del cine de David Lynch y de los hermanos Coen, en Belleza Americana, o en Suburbicon: bienvenidos al paraíso, o en Donnie Darko.
Para describir el estilo de Cheever, Esther Cross, autora de Tres hermanos, elige una cita de uno de sus cuentos: "El pueblo pende de un hilo, pero pende de un hilo en la luz del atardecer". Esa frase de "El marido rural" podría funcionar como una instantánea, representar el momento de la vida que atraviesan los personajes de las historias de Cheever: por alguna razón, tengan la edad que tengan, sienten que lo que daban por sentado pende de un hilo. Pero hay algo más, porque eso sucede bajo la luz inigualable del atardecer, como si el momento de la caída fuera también el de la revelación".
Ramos tenía 25 años cuando compró la novela Falconer. Acá hay algo serio, pensó. Obligado a elegir su cuento favorito, se decide por "La cura", la historia de un hombre recién separado que intenta curarse de un matrimonio desastroso siguiendo una rutina específica. "Me parece brillante que un escritor pueda trabajar con el lugar común y convertirlo en una perla. Como lo que él hace cuando (el protagonista) toca las manchas de las manitos de sus hijos a la altura de los zócalos de la pared. Es algo que me obsesiona y que trato de trabajar. La belleza está absolutamente en todas y cada una de las cosas. Y, además, porque por culpa de ese cuento yo casi dejo de escribir y a la vez me convertí en escritor. Cuando lo leí, le dije a mi querido amigo Abelardo Castillo: no escribo más, este tipo escribió el cuento que yo quería escribir. Y Abelardo, que brillaba hasta detrás del sol, me dijo: ?Escribilo otra vez, a ver qué pasa’. Y lo hice. En un cuaderno de hojas lisas, rescribí ?La cura’", recuerda el autor de Hasta que puedas quererte solo.
Si Ramos descubrió en Cheever exactamente lo que él quería escribir, Fresán halló lo que ansiaba leer cuando en la plaza frente a Tribunales, donde venden libros usados, encontró un ejemplar de sus Cuentos y empezó por "Adiós, hermano mío". Dice que nunca vuelve a Cheever porque, en realidad, nunca lo abandona. Al menos un par de veces al año relee "El marido rural", que describe como "una de esas cumbres insuperables, un milagro inimitable, una novela concentrada".
Cheever es difícil de encasillar. Según Cross: "Fue chejoviano, ovidiano, flaubertiano. Creo que lo mejor es leerlo sin referencias. Como todo gran escritor, reclama una tradición y al mismo tiempo rompe el molde. Decir que fue el Chéjov de los suburbios es limitarlo. También dijeron que fue el Ovidio de Ossining, y podría ser cierto, pero no alcanzaría a definirlo". Fresán tampoco está de acuerdo con esa definición que se le adjudica ya casi automáticamente de ser el Chéjov de los suburbios. "Creo que Cheever es, en todo caso, el Cheever de los suburbios. O mejor aún: los suburbios son de Cheever".
Ramos alienta a cruzar la obra de Cheever con sus Diarios. "Es un perfecto manual para quien pretenda ser un artista de la narración. Motivación, contexto y estructura, lo que yo llamo la Santísima Trinidad de un narrador en Cheever son perfectamente consecuentes". En los Diarios, uno puede asomarse a la vida interior de Cheever y a la evolución de su proceso creativo. Allí también narra sus momentos de alegría cuando entraba en contacto con la naturaleza. La luz cayendo sobre las montañas, la visión de nubes que se desplazan lentamente mientras pasa la guadaña por el campo. "Una página de buena prosa es aquella donde uno puede oír la lluvia", dijo al recibir la Medalla Nacional de Literatura, en el Carnegie Hall, de Nueva York. Era abril de 1982 y estaba calvo por el tratamiento contra el cáncer que se lo llevaría apenas dos meses después.
Para Fresán, quien estuvo a cargo de la corrección de la cronología biográfica y ampliación de las notas a pie de página en la última edición de Diarios, a publicarse en noviembre, se trata de "uno de los mejores de la especie dentro de la literatura universal y, seguro, tan importante dentro del corpus de su obra como sus relatos y novelas".
La editora local de Penguin Random House, Glenda Vieites, que lo representa en la Argentina, dice: "Es, sin dudas, uno de los grandes autores norteamericanos del siglo XX. Es un escritor fundamental, pero también lo son Capote, Hemingway y Carver, por nombrar solo a tres". Para distinguirlo de Raymond Carver, señala: "Carver también era un cirujano de los cuentos, de la estructura. En Cheever hay cierta perfección que abruma".
Si en los matrimonios de Carver uno puede oler el fracaso consumado desde las primeras líneas, en los de Cheever el desaliento es palpable, pero no siempre terminal. "No me llevaría un libro de Carver al hospital; sí, uno de Cheever", dijo hace algún tiempo el escritor español Eloy Tizón.
En Breves apuntes de autoayuda, Fabián Casas escribe sobre el encuentro entre Cheever y Carver, toda una cumbre etílica que se concretó cuando ambos coincidieron como maestros en el taller de escritores de Iowa. "Ahí se encuentra con Cheever, que –para un alcohólico– era como encontrarse con un tonel de vino. Cuando uno llega a la ciudad de Iowa, lo primero que le cuentan son las andanzas de estos dos escritores. Yendo de sus cuartos a la licorería, cargando el auto para volver a encerrarse a tomar hasta quedar inconscientes".
A Cheever le gustaba zambullirse en agua fría. En piletas, arroyos o en el mar. Si era salada, mejor. El agua como cura. Y la necesitaba. "Si no me hubiera bebido un par de Manhattans aquella tarde, tú nunca habrías sido concebido", le aclaró alguna vez su madre. Toda vocación literaria brota de la insatisfacción. Y Cheever se sentía solo. "Puedo saborear la soledad. La silla que ocupo, el cuarto, la casa, nada es tangible. Pienso en Hemingway, lo que recordamos de su obra es menos el color del cielo que el sabor absoluto de la soledad. Creo que la soledad no es un absoluto, pero su sabor es más poderoso que cualquier otro. (…) El mérito de mi obra deriva de que mi búsqueda de amor ha sido infructuosa", se lamentó en sus Diarios.
Según detalla Blake Bailey, el responsable de John Cheever: Una vida, la monumental biografía del autor: "Cuando estaba sobrio, era un hombre desesperadamente tímido. Solía beber antes de cualquier aparición en público y después sonreía, sonreía y sonreía. Qué más podía hacer. Después se sentía tan avergonzado que tomaba un poco más". En 1975, el alcohol lo deja al borde de la muerte. Cheever, el escritor de la Era Dorada, se interna en una clínica de rehabilitación en el Upper East Side. Al salir, y en sus últimos siete años de vida, nunca probará otra gota de alcohol. En una de las entradas al final de su diario escribió: "La literatura ha sido la salvación de los condenados; la literatura ha inspirado y guiado a los amantes, vencido la desesperación, y tal vez en este caso puede salvar al mundo".
Temas
Otras noticias de Literatura
Más leídas de Lifestyle
El señor Pullman. Inventó los coches ferroviarios de lujo, fundó una ciudad para sus trabajadores y fue enterrado bajo toneladas de cemento
Uno por uno. Siete alimentos que pueden descongelarse y volver a congelarse sin ningún problema
Clave para el organismo. El mineral que hay que incluir en la alimentación para fortalecer la memoria
Tragedia. Dos influencers murieron al negarse a usar chalecos salvavidas por “las selfies”









