
- 13 minutos de lectura'
La tumba del francés Gustave Le Bon es una de las más escupidas y profanadas en el cementerio parisino de Père-Lachaise. No sin razón. El 11 de octubre de 1890, este hombre barbudo cargado de odio y cegado por los prejuicios propios y de su época publicó el más virulento ataque contra las mujeres de toda la literatura científica moderna. En un ensayo titulado “La psicología de la mujer y los efectos de su educación actual”, este aficionado a la antropología y la psicología escribió: “En las razas más inteligentes, como sucede entre los parisienses, hay gran cantidad de mujeres cuyo cerebro presenta un tamaño más parecido al del gorila que al del hombre. Esta inferioridad es tan obvia que nadie puede dudar ni un momento de ella; solo tiene sentido discutir el grado de la misma”.
A Le Bon también se lo recuerda por su libro Psicología de las multitudes (1895), donde volcó sus ideas sobre el comportamiento de las masas, que calaron hondo en la extrema derecha y el fascismo, en especial en Benito Mussolini. Pero fueron sus esfuerzos constantes por denigrar a las mujeres los que ayudaron a avalar décadas de opresión machista: “Todos los psicólogos que han estudiado la inteligencia de la mujer, así como los poetas y novelistas, reconocen hoy que [la mujer] representa la forma más baja de la evolución humana, y que está más cerca del niño y del salvaje que del hombre adulto y civilizado. Se destaca por su veleidad, inconstancia, carencia de ideas y de lógica, así como por su incapacidad para razonar. Sin duda, hay algunas mujeres destacadas, muy superiores al hombre medio, pero son tan excepcionales como la aparición de cualquier monstruosidad, como un gorila de dos cabezas, por ejemplo; por tanto, podemos dejarlas totalmente de lado”.
Detrás del mito de que el cerebro de los hombres y de las mujeres es diferente –que viene de Aristóteles y se afianzó en el siglo XIX con los “medidores de cráneos”–, se esconden estereotipos que, aún hoy, condicionan los resultados científicos.
Durante siglos, los cerebros de las mujeres fueron examinados, pesados y medidos al detalle en cadáveres, para concluir unívocamente que sus portadoras eran deficientes, defectuosas, frágiles. Se creía que las diferencias entre el cerebro de las mujeres y de los varones eran parte de su esencia, que sus estructuras y funciones eran innatas y en especial fijas.
Para comprobar sus teorías y ante la imposibilidad de medir y pesar el cerebro de mujeres vivas, Le Bon inventó en la década de 1870 un dispositivo, que llevaba a todas partes: el cefalómetro portátil, una especie de regla ajustable de bolsillo para medir diversos ángulos, diámetros y perfiles de la cabeza. Con los años, se convirtió en una de las armas más famosas de la por entonces naciente ciencia de la craneometría. Le Bon la usaba para medir narices, orejas, frentes, mentones y protuberancias craneanas de cualquiera que se le atravesara en su camino, y así probar con cifras precisas, objetivas e irrefutables la supuesta diferencia biológica humana: en especial, la inferioridad de las mujeres, así como la de los miembros de sociedades no europeas, justificando de paso su colonización.
Aristóteles no tenía razón
Le Bon no estaba solo en esta cruzada. Ni era el primero que pensaba de esta manera. Casi 22 siglos antes, Aristóteles escribió que las mujeres eran “hombres fallados, mutilados” y “el primer paso en el camino hacia la deformidad”. O que los hombres y las mujeres naturalmente diferían tanto física como mentalmente. Las ideas de “El Filósofo” –como se lo conoció durante la Edad Media– perduraron más de 2000 años.
En los siglos XVIII y XIX estaba bien aceptada la idea de que las mujeres eran inferiores desde el punto de vista social, intelectual, emocional. “En cuanto al poder de reflexión, la mujer es totalmente incapaz de competir con el hombre”, dijo el antropólogo británico J. McGrigor Allan en un discurso en 1869. El presidente de la Asociación Médica Británica, William Withers Moore, advirtió, en 1886, sobre los peligros de educar en exceso a niñas y jóvenes, pues sus sistemas reproductivos podrían verse afectados.

Por entonces, era también muy popular la convicción de que el cerebro de la mujer pesaba 140 gramos menos que el del hombre, lo que justificaba su exclusión de los debates y de universidades. “Al ver que el peso cerebral promedio de las mujeres es aproximadamente cinco onzas (140 gramos) menos que el de los hombres, en un terreno meramente anatómico deberíamos estar preparados para esperar una marcada inferioridad del poder intelectual en las primeras”, señaló el psicólogo canadiense George J. Romanes, en 1887, en un artículo de la revista Popular Science, citando a Charles Darwin y su libro El origen del hombre. “Encontramos que la inferioridad se manifiesta de manera más notoria en una ausencia comparativa de originalidad, y esto más especialmente en los niveles superiores del trabajo intelectual”.
El antropólogo francés Paul Brocca repetía que la entrada de las mujeres en la vida pública amenazaba con romper el orden social, así como el orden natural. “En general, el cerebro es más grande en adultos maduros que en ancianos –insistía–, en hombres que en mujeres, en hombres eminentes que en hombres de talento mediocre, en razas superiores que en razas inferiores”.
En el siglo XIX, estaba aceptada la idea de que las mujeres eran inferiores desde el punto de vista social, intelectual, emocional.
Los medidores compulsivos de cráneos afirmaban que estos cálculos del cuerpo permitían comprender varios tipos de diferencias humanas, en particular el sexo, la clase y lo que por aquellas épocas se conocía como “raza”.
Para entonces, era obvio que cráneos más grandes contendrían cerebros más grandes y cuanto más grande era el cerebro, mayor era la función intelectual. Así, al cerebro de las mujeres se lo clasificaba de “demasiado pequeño”, “subdesarrollado”, “evocativamente inferior”, “mal organizado”, “defectuoso”. Se lo consideraba la causa y justificación de su (supuesta) vulnerabilidad, inestabilidad emocional, ineptitud científica.
“El mundo fue y es androcéntrico. Históricamente, se ha descrito el mundo y el cuerpo femenino a través de la mirada del varón. Un tipo de varón: blanco, occidental, heterosexual y cis”, advierte la argentina Lucía Ciccia, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. “A lo largo de los siglos, el discurso científico justificó a partir de la biología las relaciones de opresión. Varones cis sobre mujeres cis, personas cis sobre personas trans, personas heterosexuales sobre personas gays, lesbianas, bisexuales, personas blancas sobre personas negras. Actualmente, las neurociencias continúan esta legitimación”.
"A lo largo de los siglos, el discurso científico justificó a partir de la biología las relaciones de opresión."
Lucía Ciccia
Porque, pese a la creencia de que las ideas de los Le Bon, los Brocca y demás ávidos medidores de cráneos habían sido hace tiempo enterradas, antiguos conceptos erróneos siguen apareciendo con nuevos disfraces. Persisten o bien como sesgos inconscientes, o bien como supuestas verdades que se reiteran y refuerzan tantas veces en titulares, libros y papers que se consideran hechos establecidos e indisputables como la fuerza de gravedad.
Hoy, las luchas por la igualdad de género se disputan no solo en el lenguaje y en las calles, sino en un nuevo campo de batalla: el cerebro. Hacía allí –nuestro interior– se redirigen los debates para combatir lo que la filósofa canadiense Cordelia Fine, en 2008, denominó “neurosexismo”: el mito de que hombres y mujeres tienen cerebros diferentes, funcional a la persistencia de muchos estereotipos perniciosos.
Ni de Marte ni de Venus
Lucía Ciccia habla casi sin respirar. Licenciada en Biotecnología por la Universidad Nacional de Quilmes, realizó dos años de investigación en el departamento de Fisiología del Sistema Nervioso de la Facultad de Medicina de la UBA como becaria doctoral del Conicet. “Me interesaba e interesa la salud mental”, cuenta. “Venía de estudiar bacterias y ratones y pasé a personas. Me di cuenta de que había un montón de investigaciones que partían del presupuesto de un dimorfismo sexual cerebral, es decir que había dos tipos de cerebros como resultado de nuestra constitución genética, hormonal, genital, y que servían para justificar un abanico de patologías y conductas como el juego, la violencia, la competencia, la orientación sexual, la identidad de género, las habilidades cognitivas relacionadas con la abstracción. O sea, si yo tenía un cerebro adecuado a mi genialidad, no servía para las ciencias. «¿Qué hago acá adentro?», me dije. «Estoy siendo cómplice de un discurso que me dice que no soy buena para lo que estoy haciendo o que tengo que masculinizar mi cerebro para hacerlo»”.
El cerebro humano es increíblemente maleable, plástico. Cambia continuamente debido al trabajo que desempeñamos, los deportes que practicamos, los libros que leemos, las experiencias que atravesamos.
Entonces, Ciccia dio un giro en su carrera: reorientó su investigación a la epistemología feminista para hacer un análisis crítico del discurso neurocientífico acerca de la diferencia sexual, es decir, la justificación de la existencia de dos tipos de cerebros. Ahí se encontró que no estaba sola. Había un grupo de investigadoras con las mismas inquietudes como la neurocientífica cognitiva Gina Rippon, la filósofa Cordelia Fine, la israelí Daphna Joel y la periodista científica inglesa Ángela Saini, que desde los márgenes venían denunciando errores metodológicos en las neurociencias y exponían la invalidez de clasificar los cerebros de acuerdo con el criterio dicotómico varón/mujer. “Si bien los genes y las hormonas impactan en la constitución cerebral, no la determinan”, asegura Ciccia. “Son un factor más entre otros como el ambiente, el clima, las prácticas sociales”.
Hasta fines del siglo XX, la opinión más extendida era que la biología era el destino. Es decir que al llegar a la edad adulta el cerebro alcanzaba el final de su desarrollo. En los últimos 30 años, sin embargo, esta teoría fue descartada. Se sabe ahora que el cerebro humano es increíblemente maleable, plástico. Cambia continuamente debido al trabajo que desempeñamos, los deportes que practicamos, los libros que leemos, las experiencias que atravesamos. Lo que antes era fijo e inevitable ahora es plástico, flexible. “Durante siglos se pensó que el sexo biológico determinaba el temperamento de una persona, sus aptitudes”, explica Gina Rippon en su libro El género y nuestros cerebros: la nueva neurociencia que rompe el mito del cerebro femenino, recientemente editado en castellano por Galaxia Gutenberg. “Se sostenía sin resquicio a duda que poseer dos cromosomas X o un par XY determinaban nuestro lugar en la sociedad, los papeles que desempeñamos, las decisiones que tomamos, lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Estos enfoques deterministas servían para justificar la opresión. Para explicar por qué ocupaban puestos más bajos en cualquier escala, así como para recomendar que la mujer se centrase en su rol reproductivo, familiar y que dejara la educación, el poder, la política, la ciencia y demás aspectos del mundo a los varones”.
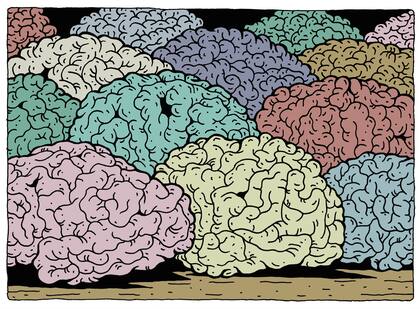
El discurso predominante en las neurociencias indica que cada cerebro tiene habilidades específicas. Por ejemplo, que el cerebro del varón está mejor optimizado para capacidades cognitivas como la habilidad visual-espacial, la lectura de mapas y la navegación, o tiene facilidades para la química orgánica o ingenierías. En contraste, afirma que el cerebro de la mujer es más apto para la habilidad de la fluidez verbal. “Esta lectura de los cerebros no solo es dicotómica, sino también jerárquica porque las habilidades asociadas al cerebro del varón son las más valoradas en el mundo androcéntrico –sostiene Ciccia–: la abstracción, el razonamiento, la destreza técnica y la fortaleza. En contraste, el cerebro de la mujer está orientado a la emoción, la empatía y el cuidado”.
Y hecho para procrear: el discurso científico triunfante –esencialista y biologicista que impregna la investigación biomédica y la práctica clínica– asume que los roles de la reproducción también se reflejan en nuestro cableado neuronal.
“La enorme complejidad del cerebro se presta maravillosamente a la sobreinterpretación y a conclusiones precipitadas”, afirma Cordelia Fine, autora de libros como Cuestión de sexos y Testosterona Rex: mitos sobre sexo, ciencia y sociedad. “Es una historia convincente que ofrece una explicación clara y satisfactoria y una justificación del statu quo”.
Cerebros mosaico
Pese a lo esperado, el advenimiento de las imágenes cerebrales a fines del siglo XX no contribuyó mucho a mejorar la comprensión de los supuestos vínculos entre el sexo y el cerebro. En especial, porque, pese a lo que se cree, las imágenes por resonancia magnética funcional (IRMf), que llenan portadas de revistas con sus impresionantes colores similares a arbolitos de Navidad, no son fotografías muy exactas de lo que sucede en nuestro cerebro. “La IRMf no nos da una imagen directa de la actividad cerebral”, explica Rippon. “Simplemente, nos da una imagen de los cambios en el flujo sanguíneo que suministran la energía para esa actividad. De modo que, cuando se interpretan los resultados con arreglo a las diferencias en funciones como la búsqueda de palabras o el reconocimiento de patrones, hay que interpretarlos con cautela”.
Las neuroimágenes son atractivas y llaman la atención, pero son también engañosas. Uno de los libros más famosos sobre el género del cerebro es el de la psiquiatra Louann Brizendine, El cerebro femenino, de 2006. “Su notoriedad se debe a la desalentadora cantidad de errores científicos, anécdotas que se intentan pasar por pruebas y, de vez en cuando, citas equivocadas y tergiversaciones hilarantes”, disparó Rippon, exponiéndolo como ejemplo de lo que denominó “neurobasura”.
Daphna Joel propone que cada cerebro es un mosaico de características únicas donde el sexo es, apenas, un factor más.
Por ejemplo, en 2005, el psicólogo estadounidense Richard Haier de la Universidad de California publicó un paper, titulado “La neuroanatomía de la inteligencia general: el sexo importa”, en la revista NeuroImage, en el que concluía que los hombres tienen más materia gris y las mujeres más materia blanca en el cerebro. El artículo se utilizó para explicar el talento masculino para las matemáticas y el talento femenino para el multitasking. Los numerosos artículos periodísticos publicados al respecto obviaron un pequeño gran detalle: el estudio se basó en una muestra de solo 21 hombres y 27 mujeres, es decir, demasiado pequeña para hacer tal generalización.
Otro factor disputado es que, según las investigaciones científicas, pareciera que si se ve un cerebro se estaría en condiciones de identificarlo como hombre o mujer. Daphna Joel señala que esto no es tan simple: “Para la mayoría de las diferencias documentadas en el cerebro y, en particular, en las regiones involucradas en la conducta, la emoción y la cognición, hay un solapamiento considerable entre la distribución de los sexos”.
El cerebro no tiene más género que el hígado, los riñones o el corazón.
En tal sentido, el cerebro no tendría más género que el hígado, los riñones o el corazón. “Cada cerebro es único, singular”, indica Ciccia, parte de un movimiento heterogéneo de pensadoras –a veces clasificado como “neurofeminismo”– que más que hacer un llamado a la corrección política, exigen corrección científica. “Hay tantos comportamientos como personas”.
Es decir: la regla es la heterogeneidad. Joel, por ejemplo, propone que cada cerebro es un mosaico de características únicas donde el sexo es un factor más que, en cierta manera, influye en nuestros circuitos cerebrales, como también lo hacen el ambiente con el que se interactúa, las experiencias individuales y la cultura, que los moldean día a día.
“Desde que ha existido la ciencia del cerebro, ha habido, en retrospectiva, explicaciones neurológicas equivocadas y justificaciones de la desigualdad sexual”, afirma Fine, profesora de Historia y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Melbourne, Australia. “Una y otra vez, estas hipótesis acaban siendo arrojadas a la basura científica. Pero no antes de que se conviertan en parte de la tradición cultural y refuercen las actitudes sociales sobre hombres y mujeres, de manera que obstaculicen el progreso hacia una mayor igualdad entre los sexos. Todavía está sucediendo. Creo que dentro de 50 años miraremos hacia atrás y veremos estos debates y afirmaciones de principios del siglo XXI con el mismo asombro desconcertado con el que ahora vemos las sugerencias de que las características de la médula espinal y el tronco cerebral de las mujeres hacen que sean incapaces de votar”.









