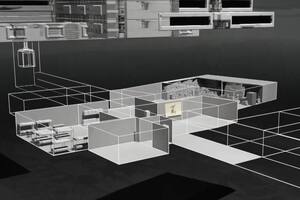Ayer, gastos sin fin y poca competitividad
Un generoso sistema de jubilaciones, la pérdida de competitividad y un enorme sector público, ésa parece ser la combinación letal que llevó a Grecia al borde de la quiebra, desde 2009 en adelante, y que hizo tambalear a la Unión Europea.
Según Georgios Kouretas, economista de la Universidad de Atenas, la adopción del euro, en 2001, redujo casi por arte de magia las tasas de interés y la inflación, dos de los problemas estructurales más importantes del país. Esto posibilitó la entrada de inversión privada y derivó, entre 2001 y 2009, en un período de crecimiento basado en el consumo. "La reducción en las tasas de interés no estaban justificadas por las condiciones del país", señala Kouretas, en una investigación sobre las causas e implicancias de la crisis griega.
De esta forma, el gobierno griego no pudo acompañar este crecimiento con equilibrio fiscal: acumuló un déficit promedio de 6% del PBI para ese período, que subió aún más cuando se supo que los números estaban manipulados. En 2010 el gobierno admitió que se habían realizado estadísticas erróneas. En consecuencia, el déficit real se duplicó y la deuda pública trepó al 130% del PBI, por encima del 110% que se creía.
En paralelo con el crecimiento del gasto, también se disparó el empleo público y hubo una pérdida de competitividad del sector privado, debido al crecimiento sostenido de salarios que se acercaban al nivel de la Unión Europea.
La tendencia a fomentar el consumo con las compras estatales, a encarar grandes obras de infraestructura y un sistema de seguridad social imposible de sostener dispararon la deuda privada y pública.
Antes de la entrada en la zona euro, la deuda se ubicaba en el 100% de su PBI, alcanzó el 130% al momento de la crisis financiera de 2009 y, en la actualidad, llega al 180%, o unos 320.000 millones de euros.
La crisis no fue dura sólo con Grecia. La combinación de pérdida de competitividad y gasto excesivo aquejó a otros países, especialmente Irlanda, Portugal, España e Italia, que también tienen altos niveles de deuda pública.
Pero el caso griego suma otras variables: un sistema complejo e ineficiente de impuestos, marcado por la evasión; pensiones imposibles de sostener que afectan la eficiencia del Estado, y un alto nivel de empleo público.
En 2004, Grecia tenía 544.590 empleados públicos que constituían el 10,1% de su fuerza laboral, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En 2009, cuando estalló la crisis financiera, el número había crecido a 952.625, o el 17%. Luego de cuatro años de recortes, en 2013 el número bajó a 675.530, o el 15%.
En cuanto a las pensiones, en los últimos años la edad jubilatoria en Grecia fue en promedio de 65 años para los hombres y 63 para las mujeres. En 2015 se subió a 67 años para ambos sexos.
Pero la dificultad está en las jubilaciones anticipadas: se calcula que el 75% de los trabajadores se retira antes de los 61, especialmente en el sector público. Esta situación contribuye al alto gasto público.
Otro problema es el sistema impositivo, que se basa especialmente en un impuesto a las ganancias progresivo, impuesto a las corporaciones y un IVA en tres niveles.
En este punto, el problema mayor es la evasión, que contribuye al déficit fiscal. La economía en negro de Grecia se calcula en el 24% del PBI, y la recaudación impositiva siempre cae por debajo de lo previsto.
En tanto el sistema laboral está fuertemente regulado por el Estado y los sindicatos tienen gran poder de negociación. Según Apostolos Dedoussopoulos, investigador de la OIT, el crecimiento del sector público trajo una migración desde sectores exportadores a la administración pública, donde las horas de trabajo son pocas y los puestos tienen mayor seguridad.
El trabajo en el sector privado está también atado al sector público, ya que el Estado es uno de los principales compradores. Para Kouretas, esta dependencia hace una fuerza laboral poco adepta a los emprendimientos, cuyos ingresos no dependen de la productividad.
lanacionarTemas
Más leídas de El Mundo
"Nadamos en aguas servidas". Argentinos, uruguayos y chilenos participaron en una competencia y terminaron intoxicados
Golpe estratégico. Israel bombardea las sucursales de la red financiera de Hezbollah para limitar sus capacidades económicas
Expectativa en Nueva York. Reabre la escultura en forma de colmena que fue cerrada tras una serie de suicidios