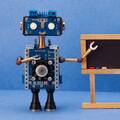De la Rúa, entre Menem y Alfonsín
Carlos Menem y Raúl Alfonsín, cada uno con sus propias razones, son el tormento, real o imaginario, de Fernando de la Rúa. El ex presidente peronista despacha el rencor de su cárcel contra el actual mandatario, porque nunca se aviene a revisar su propia historia en el poder, y el ex presidente radical desconfía de cualquier aproximación del Gobierno con la oposición porque barrunta que De la Rúa le está soltando la mano.
No hay observador extranjero que aterrice en Buenos Aires y que no se sorprenda por el enorme peso que en la política argentina tienen los ex presidentes. En los Estados Unidos los mandamos en el acto a las páginas sociales de los diarios, acaba de contar aquí un corresponsal norteamericano.
Pero en la Argentina no es así. En los casos de Menem y de Alfonsín pesa además el hecho de que son, por ahora, los últimos dos caudillos que promovió la política. Parecen coexistir dos Argentinas: una que quiere desatar los nudos de su historia (la que votó, equivocada o no, por De la Rúa) para entrar en el progreso político llevada por líderes consensuales, y otra que todavía evoca a los jefes infalibles.
Las comparaciones deben terminar ahí. Mientras Menem trasiega con los jueces por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su largo poder, Alfonsín actúa con los reflejos propios de un radical en estado puro: es el partido, y su autenticidad ideológica, lo único que vale la pena preservar por encima de presidentes y de gobiernos, siempre incidentales para una organización política con 110 años de historia.
Hay que detenerse en el peronismo. Sólo varios días después de que Menem fue encarcelado por el juez Jorge Urso, la conducción nacional del justicialismo escribió uno de los párrafos más engañosos de su historia: el ex presidente, dijo, es un preso político radical.
Casi ninguno de los que firmaron ese documento cree que tal aseveración sea cierta: no hay ningún dato, y mucho menos una prueba, de que la administración aliancista haya tenido la menor injerencia en la prisión de Menem. Muchos de los principales hombres del Gobierno deslizan en reserva las mismas objeciones que los peronistas le hacen al juez.
El ex presidente mandó a sus hombres de confianza a ejercer una muy fuerte presión sobre los miembros de la conducción peronista y sobre los bloques parlamentarios de su partido para que arrinconaran al Gobierno con la amenaza de una vida imposible de vivir para la administración. Los radicales tendrán sólo el oxigeno indispensable para subsistir, pero se les terminó la fiesta, se jactó el senador Eduardo Bauzá, uno de hombres más fieles a Menem y, extrañamente, uno de los hombres más dialoguistas del peronismo.
Vale la pena analizar el lenguaje. Por primera vez desde 1997, cuando se creó la Alianza, los peronistas han vuelto a usar la palabra radical y no aliancista para apostrofar a sus adversarios. Quizás se trate del intento de volver a la vieja contraposición peronista-radical y al discurso bélico que cubrió toda la primera gestión de Perón y los tiempos que sucedieron a su derrocamiento.
De tales tremendismos puede exceptuarse sólo al senador Eduardo Menem, que sobrelleva una carga emocional en condiciones de encapotar su buen juicio político. ¿Pero el peronismo en su conjunto está convencido de lo que firmó? ¿O, más aún, está decidido a convertir la República en una pira ardiente por el conflicto judicial del ex presidente? Es la única pregunta que merece una respuesta, porque ese partido tiene fulminantes recursos institucionales.
Una primera conclusión indica que el peronismo no puede entender que el Gobierno se manifieste impotente para torcer la mano de un juez. Sin embargo, todo confirma que ese partido -o sus dirigentes más importantes- le declaró la guerra al Gobierno mientras negocia la paz. Firmó aquel documento sólo respondiendo al viejo reflejo de una corporación históricamente perseguida: el primer zarpazo a uno solo de ellos provoca el abroquelamiento inmediato de todos.
Por ejemplo, el peronista más afectado por la decisión de Urso fue, paradójicamente, Eduardo Duhalde, presidente del congreso nacional partidario. Duhalde estaba preparando una reunión del congreso peronista para decapitar a la conducción partidaria de Menem, pero la prisión de éste convirtió en impracticable esa estrategia.
Una cosa es lo que firman y otra lo que hacen. En un documento público, los legisladores peronistas anticiparon que no irían a ningún acto del Gobierno, pero al día siguiente se amontonaban en el despacho del canciller Rodríguez Giavarini para escuchar un informe sobre las alianzas regionales y mundiales de la Argentina.
El gobernador peronista de Tucumán, Julio Miranda, lo invitó el miércoles a cenar en su provincia al jefe del Gabinete, Colombo, y le deslizó entre susurros que él nunca fue menemista, porque el ex presidente boicoteó su candidatura en beneficio de Domingo Bussi; esa manifestación tiene cierta correlación con la verdad histórica. Al día siguiente, el gobernador de Córdoba, De la Sota, aceptó compartir con Colombo una conferencia de prensa en su provincia.
Con palabras módicas: el menemismo está alborotado, pero el peronismo tiene otros conflictos. En aquellas tertulias, Colombo estaba maquinando un plan a dos puntas: sacar a la política del trapicheo de camorras y de favores (que sólo la distancian aún más de la gente común) para colocarla en el debate de asuntos sustanciales del Estado, por un lado, y para apartar al Gobierno de la polvareda electoral que se avecina, por el otro.
Ese proyecto responde a la preocupación de los principales economistas del Gobierno: éstos temen que en las vísperas electorales, con encuestas que no son favorables al oficialismo, se reinstale el fantasma de un gobierno débil y de un país inmanejable tras la eventual derrota. De ahí, también, la propuesta de un gobierno de unión nacional lanzada por Domingo Cavallo, que Colombo instrumenta con perfil bajo, llevando a algunos peronistas como asesores de su gestión.
A diferencia de 1987, la Argentina tiene ahora un sistema político lo suficientemente flexible como para acomodar el Gobierno a una elección perdida. Sería suficiente que un presidente dúctil y decidido convocara a formar gobierno a quienes cuenten con la mayoría parlamentaria. Esa fue la idea obsesiva de Alfonsín cuando promovió el cambio constitucional.
Pero Alfonsín, el político radical que más auspició siempre políticas de acuerdos con el peronismo, está ahora en la vereda de enfrente. Sucede que esta vez es candidato para las elecciones de octubre y que su principal contrincante, Duhalde, es el más entusiasmado en mostrarse conciliador con el gobierno de De la Rúa.
El Gobierno está descontando la derrota y quiere lavarse las manos, han dicho muy cerca de él; el ex presidente radical se propone relanzar la Alianza de 1997 en los próximos días.
Alfonsín mira también con ojos obsesivos los movimientos de la carismática Elisa Carrió, que ahora ya no descarta su candidatura a senadora por la Capital. Si ella decidiera dar ese paso, el ex presidente radical seguramente la arropará con su protección política.
Se deleita con sólo conjeturar un cambio fundamental en el equilibrio político: presiente que el Gobierno podría quedar cerca del peronismo y él, Alfonsín, podría alzarse con el liderazgo natural de la coalición más progresista de la Argentina.