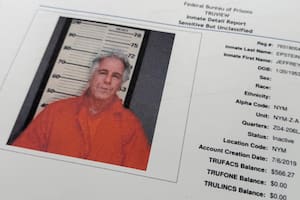Reconstruir un Estado confiable, probo, eficaz y limitado
Cuando la moral colectiva se resquebraja, el Estado se convierte en un sucio mercado donde todo se transa y tiene precio
 6 minutos de lectura'
6 minutos de lectura'

Ninguna sociedad organizada puede prescindir del Estado. Sin esa institución para establecer reglas, hacer justicia y monopolizar la fuerza, no hay derecho de propiedad ni contratos creíbles ni seguridad física ni iniciativas para crear riqueza, ni habrá educación común, salud pública o infraestructura para el desarrollo.
Pero la misma existencia del Estado será siempre una solución imperfecta, sujeta a las miserias de la naturaleza humana. Como una planta nuclear próxima a centros poblados, si está bien manejada genera energía constante y limpia para la buena marcha de fábricas, viviendas, escuelas y hospitales. Mal manejada, tiene una capacidad de destrucción demoledora. El Estado contiene en su núcleo la energía más poderosa diseñada para lograr el bien común: el monopolio de la fuerza. Recauda impuestos, emite dinero, toma créditos, emplea multitudes, contrata obras, brinda servicios, administra fondos, inspecciona, juzga, absuelve y castiga.
La experiencia de la Unión Soviética hasta 1991 y de la República Popular China hasta las cuatro modernizaciones (1978) demostraron el fracaso del Estado totalitario para proveer bienes y servicios abundantes, pues el planeamiento central nunca lo logra. Salvo pocas naciones, como Cuba y Corea del Norte, nadie cree en la utopía igualitaria y el crecimiento de China con su socialismo de mercado lo prueba.
El funcionamiento de lo público genera dilemas complejos, aun en las democracias liberales, pues los costos están escindidos de los beneficios, creando incentivos no siempre compatibles con el bien común. “Lo que es de todos, no es de nadie” suele decirse y es correcto. Al estar lo público subordinado a la política, las decisiones no son ajenas a conveniencias personales y las designaciones tendrán, en general, sesgos partidistas. Al gestionar recursos sin dueño, todo ente estatal es como un recipiente perforado por donde se escurren dineros por ineficiencia o por corrupción. Es un costo ineludible, pero, para evitar que las mermas destruyan el valor que se intenta crear, debe ser confiable, probo, eficaz y limitado
En naciones con sólido capital social, lo que “es de todos” es considerado “de todos” por todos, gracias a una cultura arraigada de respeto hacia el gobierno, la justicia, el imperio de la ley y los bienes públicos. Cuando el capital social no está cimentado por siglos de convivencia armoniosa, el poder estatal, sus organismos y sus dineros son botines para quienes logren controlarlos. Por ello, siempre tiende a crecer, pues el costo de los desajustes lo paga el conjunto en forma dispersa e invisible.
Quizás en poco tiempo la inteligencia artificial neutralice esos incentivos perversos y limite, con algoritmos, las pérdidas que implica toda gestión estatal. Y, en lugar de confiar en la honradez de funcionarios, la buena marcha de las reparticiones quede sujeta a la férrea disciplina del poder computacional con eficiencia paretiana.
Nuestro Chernobyl ocurrió cuando el Estado se expandió de forma insostenible, transponiendo el umbral proscripto de riesgo atómico. “Por cada necesidad, un derecho”, se proclamó, expandiendo ministerios y reparticiones. Al derivarse la riqueza colectiva por tantos meandros oscuros, se la malversó en empleos redundantes, organismos innecesarios, prestaciones costosas, compras ruinosas, obras gravosas y otros despilfarros que dañaron tanto la economía nacional como la moral del conjunto.
En 1975 había 1.6 millones de empleados públicos con 27 millones de habitantes (5,93% de la población) y un gasto estatal equivalente al 25% del PBI. Medio siglo más tarde, con una población de 47 millones, había 4 millones trabajando en el Estado (casi el 10% de la población), la mayoría en provincias y municipios. Sumado a ello, la barbaridad de 10 millones de jubilados y pensionados con 6 millones sin aportes. Ello elevó el gasto estatal al 50% del PBI, paralizando inversiones, frenando el crecimiento e impulsando la inflación. Al asumir Javier Milei, la mitad de la población era pobre y gran parte de los trabajadores carecía de cobertura de salud y previsional. Sin moneda, sin crédito ni reputación, heredó una situación difícil de revertir en el corto plazo sin confianza en el país.
Durante los cuatro gobiernos kirchneristas, mientras se pregonaba el “Estado presente” hubo un cambio cualitativo del formato estatal. Se “quemaron” los tratados constitucionales, los manuales republicanos y los breviarios de ética pública. Utilizando la bandera, el escudo y el Himno Nacional, se realizó el mayor desfalco al patrimonio colectivo de la historia argentina. El inventario de delitos que se juzgan en tribunales federales, por bien conocidos, los omitimos aquí.
Como lo demostró una investigación de LA NACION (“Los burócratas de la corrupción”), cuando la moral colectiva se resquebraja, el Estado se convierte en un mercado donde todo se transa, todo tiene precio. Consultoras de hermanos y cuñados, estudios de primos y allegados, asesorías de militantes y seguidores, financieras de amigos y testaferros, sociedades de intendentes y sus amantes, además de alcahuetes y correveidiles que transan información privilegiada. Apareció una nueva clase de brokers del poder que operan como si la nación fuera un bazar persa.
El Estado desbordado aún gravita sobre la vida de los argentinos. La falta de moneda, la ausencia de crédito y la lenta creación de empleo son efectos duraderos de aquella desmesura tóxica que afecta -como la radiación atómica- la salud del cuerpo social. El Estado es indispensable, pero debe ser probo, eficaz y limitado, cuya dimensión no agobie a un sector privado todavía maltrecho por décadas de alquimias populistas.
Su expansión ha creado hechos consumados, situaciones irreversibles, expectativas legítimas y rutinas habituales que ningún político desea alterar, aunque de ello dependiese el futuro del país. Los intentos de cambio concitan reclamos por derechos adquiridos, marchas ruidosas y paros concertados para bloquearlos. Es la prueba de fuego que los inversores observan para ponderar si la Argentina ha tomado conciencia de las causas de su decadencia y si está dispuesta a apoyar un rumbo diferente.
Cuando los legisladores votan privatizaciones, aprueban el presupuesto o sancionan la reforma laboral no solo dan vigencia a la letra de esas normas, sino que dan señales de convicción colectiva acerca de la necesidad de esas medidas, expresadas en las urnas y confirmadas por quienes ejercen la voluntad popular. Dan confianza. Cuando algunos jueces dictan medidas cautelares deteniéndolas de manera general, sobre la base de algún caso concreto, demuestran lo contrario. Cuando gobernadores negocian fondos a cambio de votar transformaciones indispensables para el ingreso de capitales y subordinan el largo plazo a sus necesidades de corto plazo, dan desconfianza.
Replegar el Estado a una dimensión sostenible precisa moneda, crédito e inversión para que nuevos empleos disminuyan el costo social de hacerlo. Lograr un Estado probo, eficaz y limitado no es una cuestión técnica, sino política. Requiere consensos duraderos que den soporte a ese cambio estructural. Una y otra vez: confianza. De lo contrario, solo se repetirá la misma triste y frustrante historia de los últimos cincuenta años.