¿Críticos? El siglo XXI pide curadores
La voz de autoridad que juzgaba los productos del arte y la cultura retrocede hoy ante las nuevas formas de recomendación colectiva en la web, que algunos ya bautizaron smart curation
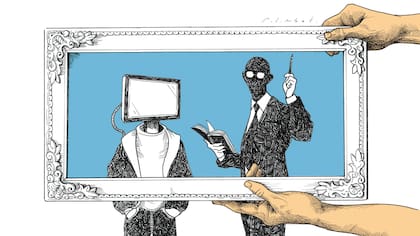
Matías toma el libro Rebelión en la granja, de George Orwell, lo pone a la altura del rostro, mira a cámara y asegura a sus miles de seguidores: "Me voló la cabeza". Seguirán unos cinco minutos de grabación, en los que el adolescente, tras comentar que decidió incursionar en los "clásicos" (su fuerte hasta el momento era la literatura juvenil), justificará el porqué de esa decisión y desarrollará, a ritmo vertiginoso y desenfadado, sus impresiones sobre la obra de Orwell.
Matías Gómez es algo así como el pionero de los booktubers argentinos, tribu relativamente nueva que este año tuvo peso propio en la Feria del Libro (entre otras cosas, la Fundación El Libro organizó el concurso "Quiero ser el booktuber de la Feria"). Mientras los sellos editoriales miran cada vez con mayor interés al fenómeno de los chicos que comparten en red sus experiencias lectoras, el periodista y escritor francés Frédéric Martel los considera, lisa y llanamente, el emergente de algo mucho más trascendente que una simple moda pasajera. "El fenómeno de los booktubers, aparecido inicialmente en la Argentina, España o el Reino Unido, se inscribe con claridad dentro en la smart curation", escribe en un artículo recientemente subido a la versión francesa de la publicación digital Slate con un provocativo título: "La crítica cultural ha muerto. ¡Viva la smart curation!"
La cuestión no parece importarle sólo a Martel; sus últimos trabajos sobre el tema se inscriben en investigaciones impulsadas por la Universidad de Artes de Zurich (ZHdK) y el Centre National du Livre, dependiente del Ministerio de Cultura francés.
Lo central de su diagnóstico (que ya había prefigurado en el libro Smart) es lo siguiente: la lógica de Internet, proclive a la descentralización, el fin de las jerarquías y la "desaparición de las legitimaciones elitistas", estaría decretando el fin de la crítica, ese espacio tradicionalmente reservado a la interpretación, cierta construcción del gusto y el canon. Lejos del poder de la palabra de los críticos –sigue el argumento de Martel–, los contenidos culturales circulan en la Red a partir de dos elementos: las recomendaciones que se hacen entre sí los internautas (de los famosos "likes" a la viralización) y los algoritmos de búsqueda, que ofrecen materiales sobre la base del historial de cada usuario y el cálculo estadístico de los contenidos más solicitados (los "también te podría interesar…" que, en sus distintas versiones, utilizan Amazon, Spotify o Netflix).
"La red ha democratizado y ‘amateurizado’ las funciones tradicionalmente asumidas por la crítica profesional–acuerda José Luis Orihuela, profesor de Comunicaciones Multimedia en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra–. Los consumidores buscan referentes más cercanos, más accesibles y confiables y los encuentran en sus propias redes. Por otra parte, los algoritmos de búsqueda y recomendación mejoran su capacidad predictiva.".
Una mutación que impacta en casi prácticamente todas las áreas del quehacer social: por caso, en algunos ámbitos empresariales ya se habla del content curator como la persona capaz de "filtrar" y rescatar los contenidos más pertinentes en la descomunal proliferación informativa. Sin embargo, Frédéric Martel piensa en términos exclusivamente culturales. Convencido de que terminó la era de los veredictos autorizados, pero al tanto de que con la "amateurización" absoluta de la crítica o la mecanización de los algoritmos no basta, propone buscar vías intermedias. "La smart curation ofrece una solución alternativa –asegura–. Es un doble filtro que permite sumar el poder del Big Data y la intervención humana; será hecha a la vez por quienes utilizan las palabras y quienes se sirven de las cifras.".
En la propuesta del escritor francés, la figura del curador, tomada del campo del arte, no remite a la "antigua" función de interpretación o contextualización, sino a la selección de contenidos: en el descomunal océano de Internet, el smart curator, munido de datos numéricos y conocimiento de la trama cultural, sería el mejor dotado para orientar la navegación de unos internautas renuentes a las voces jerárquicas.
Desde ya, si hay un sector del mapa cultural donde estos cambios de perspectiva impactan de lleno, es el de los medios. Así lo debe de haber entendido James Del, vicepresidente del grupo neoyorquino Gawke r (cuyas plataformas digitales reciben un promedio de 100 millones de visitas al mes), quien aseguró: "La revolución digital de los medios es una guerra de cien años. Y estamos justo en el comienzo".
Martel también es de los que creen que la batalla ya comenzó. En su visión, de un lado del ring estaría el modelo que representa Gawker, marcado por la velocidad, los algoritmos, la recomendación y periodistas-curadores que bucean en Internet a la pesca del recurso más impactante, la tendencia más representativa, la novedad con mayores probabilidades de terminar convertida en noticia viral. En la otra punta, permanecería, aún sólido y sin ganas de largar los guantes, el modelo cuyo emblema es The New Yorker, sinónimo de revista de élite, provista de un staff de críticos culturales sofisticados y entrenados en el veredicto sin concesiones. "Para Henry Finder [redactor en jefe de la publicación], los bárbaros se llaman el clic, el algoritmo, las recomendaciones de Amazon y Gawker", describe Frédéric Martel.
La gran discusión
Sin embargo, muchas décadas después de Apocalípticos e integrados, lo más álgido de la discusión no pasa por la dicotomía entre horizontalidad masiva o distinción para pocos, sino por un punto mucho más propio de este siglo: el intenso protagonismo de los algoritmos de Internet en los intercambios culturales.
En este sentido, Mariela Yeregui, directora de la maestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas en la Untref, recuerda al filósofo Vilém Flusser, quien, a partir de la observación del entramado entre cultura y tecnologías digitales que comenzaba a forjarse en los años 80, (y en relación a los teclados por donde se podía intuir el futuro próximo), afirmaba: "La libertad de decisión al presionar con las yemas de los dedos se revela como una libertad programada". Yeregui también se remite a las advertencias de Eli Pariser, activista y crítico de Internet: "Pariser ha advertido sobre los riesgos de la burbuja de filtros, aquellos que predicen a qué tipo de contenidos el usuario quiere acceder y que, en definitiva, fijan a qué contenidos el usuario puede acceder. Estas estrategias tienen gran impacto a la hora de organizar la información y pueden influir en cómo se construyen las herramientas de legitimación en el campo del arte y la cultura".
De este modo, si bien el proyecto de la smart curation contempla la interacción entre los cálculos de los dispositivos electrónicos y la sensibilidad humana, para algunos pensadores la distancia entre la lógica cuantitativa del algoritmo y la dimensión cualitativa del pensamiento crítico no sería tan fácil de sortear.
"A diferencia del algoritmo, la crítica no calcula, sino que (si todo marcha) intenta interpretar, entender, tomar posición –describe Eduardo Russo, director del doctorado en Artes en la Facultad de Bellas Artes de la UNLP–. Cumple con la necesaria función de hacer interferencia en los circuitos y apreciaciones convencionales. Todo lo contrario a esa ‘"burbuja de filtros’" que, bajo un disfraz de misión presuntamente curatorial, selecciona sólamente los elementos que refuerzan tu perfil. Pero no el perfil que tenés para los otros, sino para un aparato que te encuadra presumiendo saber cómo sos, qué querés y qué no. Con dos focos principales: qué tipo de consumidor sos y qué peligrosidad tenés para alguna autoridad con acceso a esa data.".
Por su parte, Paula Sibilia, docente del posgrado en Comunicación y del Departamento de Estudios Culturales y Medios de la Universidade Federal Fluminense, comenta: "Si bien la crisis de los viejos parámetros puede implicar una renovación interesante, el problema es que esta ausencia de criterios cualitativos suele compensarse con argumentos meramente cuantitativos, que a su vez se apoyan en una banalización de la crítica que pasa por un mero «a mí me gustó» o «a mí no me gustó». Eso es algo que ya está muy presente en Internet y hasta parece constituir su misma lógica de funcionamiento: la cantidad de seguidores, el número de comentarios y de clics en el botón like suelen dar cuenta del valor de lo que sea, desde el perfil de un usuario de redes sociales hasta un hotel o un libro. Cuanto a más gente le gustó algo, se supone que es mejor, sin otros parámetros capaces de cuestionar esa presunción que, por cierto, es bastante reductora. Se trata de la lógica del rating, que hoy se cuela por todas partes.".
Con todo, siempre existen aquellos que, a conciencia o no, subvierten la lógica general. Como Alicia, docente y cinéfila, que asegura haber encontrado un método infalible para descubrir "perlas" en la oferta de Netflix. "Busco las películas calificadas sólo con dos estrellas", asegura, triunfal. Con algunos, el algoritmo no puede.
Críticos en red
Premiada en España como la website más popular, con más de 40 millones de visitas sólo desde dispositivos móviles y algunos conflictos legales a cuestas (en 2013 se le confirmó el juicio oral por presunta violación a la ley de propiedad intelectual; este año fue sobreseída en un denuncia similar, presentada por María Kodama), Taringa! es una de las redes sociales más populares en nuestro país. Para Hernán Botbol, uno de sus dueños, la actualización continua de los sistemas de curaduría automática, algoritmos, filtros colaborativos y tecnología Big Data es inseparable del sostenimiento y permanencia del sitio. "La tendencia de todas las plataformas de Internet es ir hacia la personalización del contenido de acuerdo cona la relevancia –comenta–. Pero, si bien consideramos fundamental la curaduría algorítmica de contenidos en sitios como el nuestro, donde hay un mar de información, no creemos que los algoritmos vayan a reemplazar totalmente la crítica cultural ni la recomendación humana, hecha entre pares.".
Algunas experiencias en plena ebullición tienden a corroborar sus dichos. Por ejemplo, las múltiples revistas culturales digitales que, sin el desparpajo de los booktubers pero insertas en el tráfico de la Red, ensayan el ejercicio de la crítica con las herramientas de esta época. "La crítica tiene que preguntarse no sólo sobre lo que quiere decir, sino cómo hacer visible y accesible esto que está diciendo –explica Gonzalo Aguilar, investigador, docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y uno de los redactores de Informe Escaleno (www.informeescaleno.com.ar)– . En el caso de una publicación digital, tiene que poseer sus propias tácticas para intervenir o hacer cortocircuitos en la estrategia entre económica y estadística de Google, por poner un ejemplo.". Aguilar señala que, junto con Franco Bronzini (director de la revista), asumen una la dinámica que asumen es de movilidad, atención a los cambios en el mundo mediático y autocuestionamiento permanente. Estar preparados para los fenómenos inesperados es parte del bagaje. "La crisis de autoridad que se ve en todos lados también afecta al crítico –continúa–. Si está en un sitio web, un ensayista puede recibir el insulto de un lector ignorante o las objeciones de un internauta muy sagaz. En ese entorno, tiene que construir un nuevo tipo de autoridad para su palabra." Para este pensador, una posible alternativa sería impulsar miradas críticas basadas "en la importancia política y artística que tienen los archivos, la memoria y las lecturas a contrapelo del sentido común.".
Con años de experiencia en la crítica cinematográfica, Eduardo Russo observa dos movimientos contrapuestos en este campo. Por un lado, el retroceso en los medios masivos ("el crítico debe luchar contra la presión a encuadrarlo a ser un «control de calidad» de productos visuales", asegura). Por el otro, la progresiva expansión en las redes. "Aumenta una crítica más horizontal, de matriz dialógica, que entremezcla viejas culturas cinéfilas con nuevas prácticas de generación e intercambio –describe–. Un entorno prometedor, donde aparece la posibilidad de pasar de ser espectador-consumidor a una experiencia que justamente se resiste a ser consumida: conjurar con palabras lo que ocurre al ver una película, para compartir la experiencia.".
¿Y el campo del arte, de donde, al fin y al cabo, proviene la noción de curaduría que hoy inunda la dinámica digital? Américo Castilla, presidente y fundador de la Fundación TyPA, sigue de cerca la actitud de los jóvenes que asisten a museos y muestras de arte, a quienes considera "transpolinizadores", que toman a los espacios culturales como puntos de contacto donde establecer redes de colaboración y creación. "Un curador a la antigua estaría perdido en un medio hacker, donde se privilegia saber un poco sobre muchos temas por encima de saber mucho sobre uno solo", dice. Y agrega: "la sabiduría del coleccionista de estampillas es respetable, pero de difícil transmisión fuera del parque Rivadavia, donde encapsula su comunidad de intereses".







