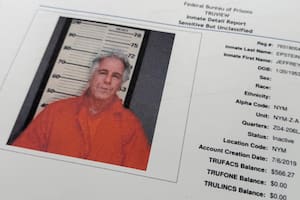El velo que corrió el triple crimen: tragedia joven en el conurbano
¿Cuántos chicos están en riesgo de que les pase algo parecido al horror que terminó con las vidas de Brenda, Morena y Lara?; es una realidad enquistada en las periferias urbanas
 8 minutos de lectura'
8 minutos de lectura'


¿Cuántos chicos están en riesgo de que les pase algo parecido al horror que terminó con las vidas de Brenda, Morena y Lara? La pregunta es perturbadora, pero también inevitable: el triple crimen de Florencio Varela nos estremece por el nivel de sadismo y de crueldad, pero no es un hecho aislado ni del todo sorprendente; forma parte de una compleja realidad social que se ha enquistado en las periferias urbanas de todo el país y muy especialmente en el conurbano bonaerense.
El destino hizo coincidir, la semana pasada, dos noticias en el mismo día. Pueden parecer desconectadas, pero tienen una directa y dramática relación. El miércoles 24 de septiembre, cuando se encontraron los cuerpos descuartizados de las tres chicas de La Matanza, se conoció un informe de Argentinos por la Educación: solo 10 de cada 100 chicos terminan el secundario en tiempo y forma y con un nivel aceptable. Hace cinco años, eran 16 de cada 100 los que completaban su escolaridad en esas condiciones. Las dos noticias se destacaban en las tapas de los diarios del jueves pasado. Tal vez una explique la otra.

Según el censo de 2022 y sus proyecciones actualizadas, en el conurbano viven 1.800.000 jóvenes de 15 a 24 años. Entre el 30 y el 40 por ciento, según estimaciones derivadas de la Encuesta de Hogares, no estudian ni trabajan. Son entre 540.000 y 720.000 adolescentes que habitan una especie de limbo, sin proyecto de vida, sin expectativas de progreso, sin idea de futuro. A esas cifras hay que sumarles las que corresponden a chicos que sí van a la escuela, pero de manera intermitente, o que trabajan, pero en empleos precarios y en condiciones de informalidad. Solo en el conurbano hay al menos un millón de jóvenes expuestos a una cultura de legalidad difusa, con una percepción muy laxa de los límites, en la que la violencia y la marginalidad se superponen en una espiral cada vez más acelerada y audaz.
Sacerdotes, pastores, asistentes sociales y docentes que trabajan en esos territorios coinciden en un mismo diagnóstico: en los últimos quince años se ha reconfigurado la estructura sociocultural en los barrios vulnerables, sobre todo por el avance narco. Las organizaciones criminales de la droga han impuesto una especie de dominio cultural. Han desplazado en muchos planos al Estado, pero también han arrinconado a las instituciones y a los líderes comunitarios que cumplían históricamente un rol de contención. Los dirigentes barriales antes convivían con los punteros, los que administraban merenderos y comedores, los curas que evangelizaban en la zona y las redes estatales de asistencialismo. Hoy, los jefes narcos expulsan a esos actores y se adueñan del territorio: imponen su poder y su ley. Cooptan a chicos y adolescentes, primero como consumidores, luego como eslabones de la cadena de venta y distribución.
Los jóvenes que se atrasan en el colegio o que directamente lo dejan empiezan a recorrer una escalera descendente que los puede llevar a un infierno de oscuridad y terror. Es lo que le pasó a Lara, que tenía apenas 15 años y debía estar en la escuela. Empiezan a tantear alternativas para ganar dinero y se chocan con enormes dificultades para acceder al mercado formal de trabajo. No están capacitados, no tienen, en muchos casos, una estructura de sostén social y familiar. Suelen explorar trabajos informales en comercios o casas de familia, pero les cuesta sostenerlos. No han incorporado los valores de la disciplina, la concentración, la autoexigencia y el esfuerzo. “En los barrios, es muy difícil encontrar a un chico que se pueda comprometer a cumplir un horario y que pueda llevar un registro de ventas y compras de insumos”, dice el propietario de una pequeña cadena de panaderías en la zona sur del conurbano.

Muchos jóvenes se asoman, entonces, a un territorio clandestino en el que aparecen opciones de “plata fácil” y donde fluye el dinero negro. Por trasladar o guardar “un paquete” se pueden pagar cien dólares “cash”. Por pasar las noches con un jefezuelo narco te pueden regalar una moto o un celular de última generación.
En ese submundo, una cosa lleva a la otra. Florecen aplicaciones de apuestas clandestinas, mercados digitales de bienes robados y hasta formas de comercio sexual ligadas a conductas de riesgo. Se empiezan a naturalizar los códigos de la mafia asociados a una suerte de lumpenaje cultural. En ese contexto emergen “capos” como Pequeño J, de los que las fuerzas de seguridad recién se enteran cuando se ejecuta un triple crimen escalofriante.
Es una cultura que incorpora un lenguaje propio, una escala de aspiraciones diferente y una noción de puro presente, en la que se relativiza, incluso, el valor de la vida. Para chicos de 16 o 17 años, “estar enfierrados” (tener un arma) es normal. Pasar una temporada en la cárcel puede ser una marca de prestigio, y llevar una bala en el cuerpo, una demostración de “coraje”. Ser “soldadito”, “viuda negra” o “delivery de tusi” (una droga sintética que mezcla ketamina con colorante rosa) empiezan a ser oficios habituales en una suerte de inframundo laboral con categorías mafiosas.
El ingreso a ese universo suele ser vertiginoso, pero se da de menor a mayor. Se empieza casi como un juego. A las chicas se les ofrece ir a una fiesta “privada”, a los varones hacer una noche “de campana”. Los primeros “trabajos” se pagan bien. Se generan lazos de una confianza ficticia. “Cualquier cosa que necesites, vos me decís… Si tu vieja tiene un apuro, nosotros estamos para ayudarte”. Se crean aparentes redes de contención alrededor del universo narco, con un sistema de préstamos y ayudas financieras que funciona como anzuelo. Sin escuela y sin trabajo, en muchos casos con familias desarticuladas y condiciones habitacionales precarias, cada vez son más los que encuentran en esas redes un paraguas y un atajo para cambiar su realidad.

La percepción de los límites se diluye. La marginalidad empieza a ser una identidad y una pertenencia: ofrece un mundo propio a jóvenes que sienten que no tienen nada propio. Son las secuelas de la pobreza estructural, pero también de la falta de perspectivas en las familias trabajadoras de ingresos bajos.
En ese paisaje, la escuela pierde protagonismo, pero además se acentúa la desarticulación familiar y hasta se debilita el entramado institucional y la base misma del tejido social. El barrio deja de ser un espacio de contención para convertirse en una geografía hostil. Es un proceso que lleva décadas, pero que, en la óptica de distintos analistas, se aceleró mucho después de la pandemia. Entre otros indicadores dramáticos, esa realidad se refleja en un aumento del suicidio adolescente y de las muertes jóvenes por causas evitables. Entre los 15 y los 19 años de edad la tasa de suicidios es de 12,7 cada 100.000 habitantes, casi el doble de la tasa general del país.
¿Cómo se para la política bonaerense frente al avance de estos flagelos? En principio, con la intención de deslindar responsabilidades. El gobernador Kicillof se apuró a remarcar que la organización narco que estaría detrás del triple crimen está asentada en jurisdicción de la ciudad, como si hubiera una línea fronteriza que lo eximiera de dar explicaciones. Pero, además, se propone una mirada espasmódica y coyuntural, como si estos asesinatos espeluznantes no se inscribieran en una realidad mucho más amplia y más compleja.
Desde la crisis de 2001, además, se ha reivindicado desde distintos estamentos del poder un discurso que estigmatizó el mérito, exaltó “los códigos del aguante” y combatió la cultura del trabajo. Desde esa perspectiva, los atajos fueron de algún modo legitimados y la anomia en el espacio público encontró una justificación política.
Si buscamos la raíz del horror en el aumento de la deserción escolar y en la pérdida de horizonte a través de la educación, el informe que se conoció la semana pasada nos recuerda que el problema se agrava a un ritmo acelerado. En cinco años aumentó exponencialmente la cantidad de chicos que no terminan en tiempo y forma el colegio secundario y con los saberes mínimos para insertarse en el mercado laboral. Aun entre los que completan sexto año, un alto porcentaje no puede sortear una prueba de admisión elemental para acceder a puestos de operarios en una planta industrial. Lo ven empresas como Techint o Toyota cuando hacen llamados para cubrir vacantes en sus fábricas del conurbano.
Frente al crimen atroz de Brenda, Morena y Lara tenemos que mirar, por supuesto, a los ministerios de Seguridad de la Nación, la Provincia y la Ciudad y preguntar por las “zonas liberadas” a merced de las mafias de las que hablaron esta semana los obispos de Quilmes y San Justo. Pero tendríamos que mirar también a Baradel, que es el verdadero ministro de Educación de Kicillof, y pedir explicaciones por una escuela pública debilitada y desarticulada. En esa escuela, cursando tercer año en La Matanza, debería haber estado Lara. ¿Dónde estaba el “Estado presente” de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué camino y qué sueños les ofreció a Morena y a Brenda? ¿Cuántos chicos cuyos nombres no conocemos corren el riesgo de terminar como ellas? Ante esas preguntas inquietantes, la política mira para otro lado.