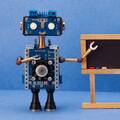Los vecinos silenciosos
Mis hijos suelen reírse de mí abiertamente porque en cada “mandado” por el barrio en el que vivimos me convierte en una suerte de guía turística emo que reemplaza los hitos arquitectónicos con mojones de mi infancia (”acá a la vuelta estaba mi jardín”; “yo jugaba en la vereda en la puerta de este edificio, ¿pueden creerlo?”, “ese, enfrente, es el departamento al que nos mudamos cuando se cayó el cielorraso de la casa”). Dejo en el analista la turbulenta conjunción de factores que me trajo de regreso al barrio en la madurez, pero sí es claro que en el momento en que entré en el departamento en el que vivo supe que era mi casa. Tantas mudanzas junto a mis padres y varias otras más -tanto en solitario como acompañada- ayudaron a afinar la lista de necesidades vitales y posibles errores fatales a la hora de elegir. Como si fueran los Kalkitos de los 80 que te permitían transferir una figura a distintas escenografías, la respuesta al entrar en un departamento es ahora instantánea.
Más allá de cuestiones prácticas, como los menguantes presupuestos disponibles, la cantidad mínima de cuartos requeridos para mantener la entente cordiale entre hermanos, o la obstinación de las bibliotecas de ocupar cada vez más metros lineales de pared, las listas suelen rehacerse en cada mudanza. A veces, esas prioridades se reordenan de forma inconsciente. En el caso que nos ocupa, la decisión la tomó un ventanal de punta a punta en el living, con un sol tan pero tan potente por las mañanas que en el primer verano que pasamos aquí lo rebautizamos Buenos Aires Playa (ha procedido a decolorar sillones, mesas y casi todo lo que toca a su paso, para mi total felicidad). Mi único vecino de enfrente -los seres humanos ajenos son un ítem excluyente- es por suerte, silencioso en sus hábitos.
El enorme plátano, cuyas últimas ramas terminaban hace tres años un poco por encima de mi sexto piso (ya era mi sexto piso en mi cabeza la primera vez que lo vi), en primavera se llena de hojas y procede a cubrirnos de miradas ajenas, pero también a recordarme que las alergias de los chicos deberían ser un ítem a incorporar en la lista para la próxima búsqueda (sus toses en contrapunto desde los dos extremos de la casa acompañan mi tecleo). El plátano es también un consorcio. Tras tres años de atenta supervisión, puedo afirmar que las palomas, torcazas, cotorras, benteveos, zorzales, gorriones y picaflores son igualmente ríspidas en sus reuniones del consejo de administración aviar.
En los meses de invierno, con la copa del árbol vacía salvo por las espantosas infrutescencias -la definición vegetal de “hacerse la víctima”- quedan a la vista el resto de los vecinos silenciosos. A ninguno conozco personalmente, pero sus rutinas me devuelven las mías, sobre todo desde que el comienzo de la pandemia quedamos varados en nuestras casas, decididos (¿persuadidos? ¿autoconvencidos? ¿obligados?) a convertirlas en nuestros hogares. Ahora que los días de trabajo en casa son pocos, nunca deja que tranquilizarme ver emerger de su búnker a la señora del séptimo piso del edificio de enfrente a la derecha, con su perenne bata color berenjena y su pelo antes azabache, ahora blanco níveo, para tomar uno de sus paseos. A veces la imagino tocando al final de la vueltita una campana, como en aquellos viejos relojes cucú. Esa vueltita, cada mañana y cada tarde, por su balcón, es el único momento en el que se abren las persianas de su piso. Alguna vez intentamos sin éxito saludarla con la mano, o asentir con la cabeza tímidamente, como para confirmarnos mutuamente que aquí seguimos las dos. Acaso esta sea la botella al mar que finalmente llegue a sus pies, de parte de la vecina silenciosa del sexto piso de enfrente. Soy la que escribe frente al ventanal.