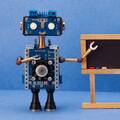Objetos descartables
Por Fernando Diez Para LA NACION
 1 minuto de lectura'
1 minuto de lectura'
Durante siglos el problema de las sociedades había sido la escasez. Pero al final de la era industrial el problema es, paradójicamente, la abundancia. Y el hecho es paradójico porque para muchos esa abundancia todavía no ha llegado, o le sirve de poco. Sin embargo, la enorme efectividad de las máquinas que repiten un mismo elemento en cantidades cada vez mayores y a un costo cada vez menor hace que la dificultad no esté hoy en la producción, sino en el consumo.
La capacidad de trabajo de las máquinas aumentó tanto que la sociedad apenas puede consumir sus productos, algo imprescindible para mantener su actividad y, con ella, el funcionamiento de una economía cuyo aspecto crítico ya no es la elaboración. Como observaba la pensadora Hanna Arendt hace más de cuarenta años: "nuestra economía se ha convertido en una economía del derroche, en que las cosas han de ser devoradas y descartadas casi tan rápido como aparecen en el mundo para que el propio proceso no termine en repentina catástrofe". No es de sorprender, entonces, que la industria se haya visto impulsada a producir objetos con vida cada vez más corta. Comenzó descuidando los rasgos que los hacían duraderos, y luego imaginó caminos por los cuales el objeto envejecería con más rapidez, dando origen al concepto de obsolescencia programada, que puede llegar por rotura o desgaste, pero también por incompatibilidad con suministros que se dejan de proveer, cambios en enchufes y conectores o, más recientemente, por la mudanza de programas o códigos de comunicación.
Pero sin duda el más eficaz modo de obsolescencia, y también el más rápido, es el simbólico: el simple "pasado de moda" que lleva a muchos a aceptar cualquier sacrificio "antes que usar eso".
Que el "sistema moda" haya podido extenderse de la ropa a objetos tales como relojes y automóviles sigue la lógica de la necesidad de descarte prematuro. Mientras la vida promedio de un teléfono de los años 30 era de cuarenta años, la de uno fabricado en los 90 cubría apenas cuatro. Sugestivamente, los aviones son diseñados para volar treinta años, mientras que los autos para rodar, poco más de ocho.
Impulsados por la lógica de la fabricación seriada, algunos productos industriales se multiplican hasta ser tan abundantes que se vuelven triviales, insignificantes. Al mismo tiempo, su precio se reduce hasta llegar a ser también irrelevante para el consumidor medio.
Toda una generación de productos industriales nacidos en las últimas décadas del siglo XX han llegado a ser tan baratos que se los considera virtualmente descartables. Bolígrafos, anteojos, juguetes, relojes, remeras, ojotas, recipientes, calculadoras y radios a veces se regalan como promoción publicitaria o se compran por precios tan bajos que se fue perdiendo el respeto por ellos. Su costo de producción es próximo a cero, y la mayor parte de su precio obedece a los costos de propaganda y distribución. Objetos que hubieran sido preciosos tan sólo unas décadas atrás son ahora incapaces de alterar la indiferencia de los consumidores e, incluso, de los marginados que viven en las calles. Vasos de plástico, bolsas y bidones, guantes y gorros, botellas irrompibles, envases livianos perfectamente herméticos, se ven como insignificantes e inmediatamente se transforman en basura después de su único uso.
El clásico instrumento de escritura de la primera mitad del siglo, la estilográfica, era un objeto precioso; su sucesor, el bolígrafo, ha llegado a ser tan barato y omnipresente que rara vez llega a agotar su vida útil. Lo mismo le ha pasado al reloj personal. A fines del siglo XX ya podían aparecer en un cajón, olvidados y aún funcionando, antes de ir a parar al tacho de basura.
Los objetos insignificantes son desplazados por la presión de otros productos más nuevos, pero también de un valor simbólico efímero, que pronto se vuelve, a su vez, insignificante. Productos cuya principal novedad es su apariencia se banalizan por su rápida difusión, algo que puede suceder incluso antes de que el producto sea comprado, cuando es desplazado en las tendencias de la moda, a veces por mínimas variaciones de aspecto que instantáneamente lo transforman en semánticamente obsoleto. Pierde entonces su frescura, su aura, su magnetismo. Se produce una prematura percepción de envejecimiento, que es simbólico antes que funcional. El público se impacienta por reemplazarlos en cuanto advierte que han perdido la condición de lo nuevo . Lo que no es difícil, porque de todos modos el costo de su reposición tiende a un valor de indiferencia respecto del presupuesto de sus consumidores.
La implacable lógica económica de la abundancia industrial conduce a que sea más barato descartar un objeto funcionalmente útil que repararlo. Así, incluso sofisticados mecanismos electrónicos son sistemáticamente descartados. El descarte de las hojas de afeitar, que todavía maravillara a Reyner Banham en 1960, empalidece ante máquinas completas, cámaras fotográficas y toda clase de sofisticados instrumentos descartables que puede inventariar el principio del siglo XXI.
La fragilidad de los objetos insignificantes es tanto simbólica como mecánica. El más mínimo roce o deterioro superficial es percibido como un signo de abandono o descuido personal que obliga a una inmediata reposición de la apariencia de eficiencia y prolijidad. Y, simultáneamente, el menor desperfecto (como la rotura de una tecla o la traba de una tapa) vuelve inútil todo un costoso mecanismo (un teléfono celular, un reproductor de sonido, una agenda electrónica). Ofuscado por semejante contratiempo, su propietario lo reemplaza imediatamente, en un acto de suficiencia que es el eco del poder productivo de la máquina.
El descarte prematuro y el abandono sistemático de cosas todavía útiles se convierte en una costumbre social tanto como es una necesidad del aparato de producción industrial. Así, el fenómeno de los objetos insignificantes va produciendo, no solamente un verdadero derroche colectivo, sino también una nueva cultura del descuido y de la abundancia. Pero se trata de una abundancia inútil, improductiva, inconducente a otro fin más que el consumo de más objetos insignificantes.
El subproducto de este proceso de obsolescenca son millones de objetos inútiles; un residuo especializado de proporciones inconmensurables cuyo costo ambiental la sociedad se niega a medir. La economía, cegada por una ambición expansiva que confunde actividad económica con economía de medios, sólo es capaz de incrementar la intensidad del proceso produciendo más rápido y destruyendo -descartando- también más rápido. Los objetos insignificantes se hacen omnipresentes, en las casas y las calles, en los basurales y en los anuncios de publicidad. Y esa misma omnipresencia los vuelve invisibles, hasta que son señalados por el arte, como lo hizo Warhol en los años 60, o súbitamente se convierten en recuerdos del pasado por haber sido interrumpida su fabricación.
Como contrapartida del abaratamiento de esos productos, la educación y la salud, la comida, el techo y el aseo se han hecho más caros que nunca. Para los pobres de esta era, es posible morir de frío o enfermedad a la intemperie, relativamente bien calzados y vestidos, con un reloj que funcione en la muñeca, con revistas de anteayer para leer, y hasta con una radio funcionando en el bolsillo; todo obtenido del descarte de una sociedad sobreabundante. Pero de una abundancia que para ellos es también in-significante , sin sentido.
La sociedad aún no encuentra la forma de dar sentido a esa abundancia infructuosa ni de calmar el ritmo de un descarte más gravoso para el medio ambiente de lo que el gobierno y el público son capaces de aceptar. Sin embargo, en esa ecuación está la posibilidad de un mundo social y ambientalmente sustentable. Y también más justo.