
Ventosas, cataplasmas y otras torturas
Narices enrojecidas que moqueaban a destajo, la recurrente tos convulsa, los malditos sabañones... Eran duros aquellos inviernos en los que casi todos los remedios no tenían marca, eran genéricamente caseros, se compraban en la yuyería antes que en la botica, o bien había que cosecharlos en el parque o en la huerta.
El parque proveía ramas de eucalipto y zarzaparrilla. El eucalipto era puesto a hervir en una lata de aceite, sobre el brasero, y su vaho tenía fama de imbatible descongestionante bronquial. Con la zarzaparrilla se preparaba un pócima depuradora, recomendada por las abuelas para que el organismo entonara su sistema inmunológico. Las huertas aseguraban que en casa no faltasen las barbas de choclo, encargadas de que las vías urinarias fuesen transitables. Y había que ir a la yuyería para comprar mostaza en polvo, harina de lino o alguna de las hierbas que convenía oler, beber o echar en el agua caliente de la tina, a la fatídica hora del baño.
La manera de curar resfríos y catarros implicaba el sometimiento a suplicios descomunales, como el de las cataplasmas, que para eso servían el lino y la mostaza, y el de los fomentos alcanforados. Enérgicas friegas de untura blanca, que cubrían toda la superficie del plexo solar, preludiaban la aplicación de compresas de lana hirviente, que contribuían a que la persona atacada de bronquitis sintiese la piel a punto de fritura.
La untura blanca, un preparado de esencia de trementina que tenía el aspecto de la cuajada (hoy, yogur), y los terrones de alcanfor se compraban en la botica. Casi no había chico que no portara su relicario de granos de alcanfor bajo la camiseta de frisa.
También había que ir a la botica para adquirir unos ominosos vasos de vidrio, principales instrumentos para consumar la tortura de las ventosas. En la Argentina de la primera mitad del siglo pasado nadie que sufriera de catarro persistente se salvaba de que sus espaldas mostraran oscuros lamparones. La técnica obedecía a designios se sospechosa piromanía: había que encender fuego a milímetros de la piel y enseguida cubrir la lumbre con los vasos volcados boca abajo. La llama se extinguía en segundos, por falta de oxígeno, y los vasos quedaban adheridos al pellejo como voraces sanguijuelas. La virtud terapéutica de las ventosas resulta todavía tan inescrutable como la de la barrita de azufre para aliviar contracturas.
Es imposible determinar si hoy los trastornos que vienen del frío se solucionan más rápido. Sin embargo, algo es cierto: la ciencia moderna ha logrado abolir aquel oprobioso régimen de torturas que signó la infancia de gente tan veterana como uno.
 1
1 2
2El fósil de una tortuga marina de 150 millones de años descubierta en Colombia que cambia lo que sabíamos del mar
 3
3Impactante hallazgo en Santa Clara del Mar: encontraron el fémur de un perezoso gigante que vivió hace 400 mil años
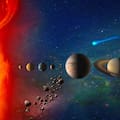 4
4El lugar del Sistema Solar en el que la NASA busca vida extraterrestre



