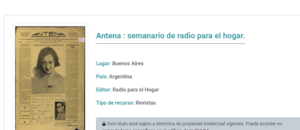
Invariable núcleo secreto
LOS SERES FELICES Por Marcos Giralt Torrente-(Anagrama)-352 páginas-($ 65)
 1 minuto de lectura'
1 minuto de lectura'
De Karen Blixen (1886-1962), la gran autora danesa más conocida por su seudónimo Isak Dinesen, se ha dicho que toda su obra de ficción es un sistemático asedio al romanticismo, movimiento al que adhería la generación de sus padres, desde una perspectiva posterior, pero usando una forma narrativa anterior a los románticos, la de los "cuentos" de Voltaire, y una prosa a la vez caudalosa, distanciada y precisa. Algo similar podría postularse respecto de Marcos Giralt Torrente (Madrid, 1967), autor de París (1999), una magnífica novela que mereció el Premio Herralde, de una nouvelle, Nada sucede solo (2001), y de Los seres felices, una segunda novela que confirma lo impar de su itinerario en la nueva literatura de lengua española.
Aunque narrados por personajes de la generación del propio Giralt, sus relatos hacen foco en una muy reconocible España de los años 60 y 70. Una sociedad tan anquilosada en la repetición y el aislamiento que palabras como París o Berlín pueden sonar a paraíso prohibido o -como en el caso de la novela que nos ocupa- a tierra prometida. Unos personajes que pueden, sin duda, percibir su propia incomodidad en la cultura y su dolor intolerable, pero que fallan en la expresión y en la comprensión de sus conflictos, y por lo tanto, terminan estallando en la circunstancia más inesperada. Destinos y atmósferas no muy diferentes de las que suelen evocar las obras de Carlos Saura o Pedro Almodóvar pero que, en el caso de Giralt, se analizan en una prosa de una elegancia y una precisión que podríamos llamar "clásicas", y sosteniendo, en principio, un proyecto de narración lineal, en las antípodas de las experimentaciones vanguardistas de los años sesenta y setenta. Del choque entre esa materia y esa forma, el autor va extrayendo, con melancolía y profunda inteligencia, sentidos nuevos y liberadores.
Marguerite Duras escribió en El amante: "la historia de mi vida: eso no existe". Giralt, desde las páginas de Los seres felices, replica o corrobora que hay una apariencia de historia, de relato, en el transcurrir cotidiano, pero que la verdad de cada existencia es un núcleo invariable, que se mantiene en secreto precisamente porque sacarlo a luz invalidaría la imagen de sí mismo, "la vida, esa ficción que nos contamos a diario". Ese "núcleo invariable" se hace visible a los personajes en un hecho mínimo: en París, una ausencia breve pero inexplicable de la madre. En Los seres felices, se trata de cierto accidente ocurrido al hermano del protagonista, también niño por entonces, y respecto del que nadie de la familia puede negar, pero tampoco afirmar, cierta responsabilidad. Lo que pone en movimiento Los seres felices, su casi insoportable tensión psicológica, es una llamada del padre que -contra su costumbre- emplaza al protagonista a ir a su casa. El protagonista intuye -y no se equivoca- que ha llegado el momento de hablar de aquel "accidente" y la seguridad de que después de ese "último encuentro" ya no podrá volver a ser el mismo va confiriendo una nueva significación a cada mínimo acto de los pocos días de espera.
Por un lado, esa "espada de Damocles" lo obliga a replantearse su relación con el trabajo y en especial con su esposa, Marta, a quien, por razones que apenas si puede comprender, supone complotada con el padre y sus "inimaginables intenciones" para librarse de su parte de culpa. Pero sobre todo, esta visión del futuro hace que el pasado se cuele, como una marea incontenible, por cada mínimo intersticio del presente, haciendo que se lo perciba, también, fútil y perentorio. Curiosamente, salvo aquel episodio del "accidente", el pasado no adviene como recuerdo de hechos únicos, sino de actos y modos de relacionarse repetidos hasta la alienación, tal como se venía repitiendo el presente hasta la llamada del padre. En este rechazo de una trama constituida por actos extraordinarios, en esta preferencia por actos mínimos que casi se pierden en el mar de digresiones hacia el recuerdo, reside el aspecto más experimental de la novela; y sobre todo, en las otras, muy abundantes, digresiones sobre el propio acto de narrar, tanto más convincentes porque el protagonista no es un escritor profesional, sino un arquitecto que quiere entenderse escribiendo y por primera vez advierte cómo las formas convencionales simplifican o fuerzan la expresión de una experiencia, cómo escribir verdaderamente no es aplicar sino buscar una forma. Pareciera que el sentido de la experiencia está conferido no por la intención sino por la posterior "ojeada retrospectiva". Y él trata de encontrar, desesperadamente, el sentido que le permita sobrevivir.
Para lograr la hábil progresión de atmósferas, Giralt Torrente pulsa cierto inteligente cinismo, por ejemplo, al describir un cóctel como un sutil juego de poder bajo la máscara de la hipocresía. Pero reserva para la escena final, donde la prosa al fin se desbarata en un desesperado lirismo, el inigualable manejo del diálogo que ya había demostrado en su primera novela, y que se basa, menos en lo que se dice que en lo que luchará por siempre mudo en las entrelíneas. Coherente con el resto de la novela, este diálogo final no desemboca en ningún acto extraordinario ni implica ninguna conclusión taxativa. El cambio, sin embargo, es infinitamente profundo: el narrador ha dejado de mirar sólo ese núcleo secreto de sí y puede, al menos en forma parcial, mirar al otro. De ahí la pregunta que es el fin de la novela, dirigida a Marta, su destinataria. "¿Quién eres tú?" De ahí que, casi a los cuarenta años, deje por fin de ser un niño.





