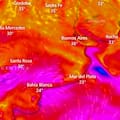Aarón Castellanos, el pueblo que se acostumbró a convivir con la crecida
La falta de trabajo es un drama para quienes se resisten al éxodo; prima el sentido de comunidad
 1 minuto de lectura'
1 minuto de lectura'
ARON CASTELLANOS, Santa Fe.- "En el pueblo hay cada vez menos gente y más pobreza", dice Beatriz Beroiz, maestra del colegio San Francisco.
La Picasa se viene encima del puñado de casas que rodea la iglesia. A sólo 1,5 kilómetro corta los caminos y la ex línea ferroviaria General San Martín. La laguna se desparrama en el paisaje y trae consigo desempleo.
El pueblo languidece, es metáfora de ocaso. Los que allí sobreviven se aferran a lo que queda: imágenes de una infancia atada al campo, vocación de trabajo rural y sentido de comunidad.
La entereza es señal de quienes resisten al éxodo. La fidelidad al lugar de pertenencia es reserva moral en una región desolada.
"Hemos tomado las cosas con mucha calma. Pero es una tristeza... todo se vino abajo", dice la maestra.
Hace tres años el agua estaba a 8 kilómetros de su casa. Ahora está a 300 metros. No pudo cosechar ni retener a los animales. La única opción que le quedó fue cobrar tres pesos a cada pescador que utiliza su propiedad. Pudo acceder a un crédito de 10.000 pesos otorgado por la provincia para la compra de vacunos. Las treinta cabezas que consiguió son todo su capital. Espera poder pagar el préstamo en dos años.
Anhela reconquistar la tierra con trabajo, pero sabe que es imposible contener la inundación.
"Mi esposo está tan apegado al campo... No quiere dejarlo, pero indudablemente nos va a correr el agua", lamenta.
Ni sacerdote queda
"El principal problema del pueblo es la falta de trabajo. Cuando no había agua, la mayoría vivía del campo. Ahora muchos están empleados por la comuna, pero hace dos meses que no les pagan el sueldo", relata Elisa Duharte, al frente del almacén La Amistad.
Cuenta que la laguna invadió, sin piedad, los predios de La Calma y El Padre Nuestro, dos viejas estancias. Revela que el agua potable que venía de un campo distante unos 15 kilómetros del pueblo ya no llega. El caño, que pasaba por debajo de La Picasa, se rompió. Ahora los vecinos juntan agua de lluvia o la extraen de pozos con antiguas bombas.
Hilvana los nombres de los afectados hasta que se detiene en el silencio, como si conjurara el dolor. "El colegio San Francisco ya no tiene ni sacerdote, eso es lo que más sentimos", confía.
Recorrer a caballo los lotes exige a Juan Carlos Luján mayor destreza que de costumbre. Hace equilibrio en el agua espesa, fuerza el tranco del animal. El campo en el que trabaja, a escasos kilómetros del pueblo, está parcialmente anegado. El paisano resume la suerte de los que pierden su trabajo: "Aprenden un oficio al que nunca pensaron dedicarse: la pesca. Trabajan en los campings que se establecieron en la zona. Vienen camiones desde Buenos Aires y Mar del Plata a buscar el pejerrey".
Desasosiego
"En los últimos cuatro años La Picasa tomó 3000 hectáreas del campo", describe Enrique de Monsegou, presidente de Taesa, firma que administra la estancia La Calma.
Detrás del tanque australiano, a pocos metros del casco, el agua cubre hasta el horizonte. De las 17.500 hectáreas originales, 10.000 quedaron sumergidas.
Para llegar desde Junín hay que recorrer un desvío de tierra de 35 kilómetros, "que a veces permanece cerrado por lluvia o porque algún camión se encajó". Después hay que "pegar la vuelta por Rufino y Amenábar".
El desgaste de enfrentar obstáculos a diario, subraya, "termina por acobardar".
De Monsegou resume la lucha por mantener transitables los caminos, objetivo que sólo se consigue mediante un acuerdo de vecinos. "La mayor amenaza hoy es no poder sacar la cosecha, no poder salvar lo que uno ha hecho", apunta.
El técnico pinta la vivencia de la inundación: "La gente se ha desmoralizado. Primero espera que el anegamiento dure poco y busca soluciones, como conseguir un maestro particular para los chicos. Después nadie cree que el agua se irá. Entonces sobreviene el desánimo".
Dice que "trabajar en el agua es agotador. El costo de sobrevivir en estas condiciones es muy alto". Hasta ahora la estancia no despidió personal, pero se le hace cuesta arriba mantener la estructura de una empresa grande cuando la superficie explotada es sólo un retazo.
Conocedor de la historia, narra una paradoja: "Acá la tierra se cuarteaba por la sequía. Estaba pelada. En 1963 y 1967 murieron de hambre 7000 vacunos".
Se le pregunta si confía en una solución posible. "Hay que bajar el nivel de La Picasa. Mientras eso no se haga, seguiremos flotando". Pesa el desasosiego en sus palabras.
"El día que la laguna sobrepase el terraplén, cubrirá Teodelina. El campanario del pueblo está siete metros por debajo del nivel de La Picasa. Que Dios los ampare", advierte.
El relato de Ernesto Melión, de la Sociedad Rural de Rufino, describe un estado de conciencia colectiva.
"Se debe pensar lo que esto le cuesta a la Nación, no solamente a Santa Fe", dispara.
Su historia es la de muchos. "Me dicen que compre una lancha y me dedique a la pesca, pero no puedo. No soy hombre de agua y ya no tengo voluntad de cambiar. En el campo se aprende a resolver problemas, aunque sea poniendo alambre donde debe ir un tornillo. Frente a este problema me siento desarmado, la situación me sobrepasa", reconoce Melión. El hombre resume su impotencia como una lenta agonía.