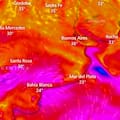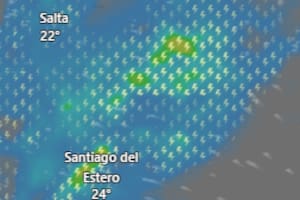Tres testimonios de ex ludópatas
María G: “La máquina no te pregunta ni te reprocha nada”
Trataba de evitarlas. No quería llevarles un problema. Para María G., juntarse con sus amigas significaba tener que hablar de su hijo. Fueron 14 años de una enfermedad degenerativa. Un tumor en la cabeza que primero lo dejó hemipléjico, luego sin habla, y finalmente acabó con él. Fue lo peor que le pasó en la vida. Y ese año, el de la muerte de su hijo, María G. no pudo salir de su casa. Sólo se dedicó a los papeles de la jubilación para que no les faltara nada a sus dos hijas. Pero cuando pudo salir del ostracismo, otra vez se aferró a las tragamonedas.
"La máquina no te pregunta ni te reprocha nada. Eso fue lo que más me atrajo. Porque todo el mundo quiere que estés bien. Pero no lo podés lograr. Y ahí, en el juego, te hacés amiga de todos. Te saludan, te reconocen y te dan un beso. Pero lo triste es que no los conocés."
Ahora, con 69 años, ya lleva unos meses de alta luego de un par de recaídas y dos años de tratamiento en el Centro de prevención y asistencia al juego compulsivo de Vicente López. Al juego se lo cruzó hace 10 años, cuando con un grupo de maestros frecuentaban los espectáculos del Casino de Tigre. "Y un día, se me dio por empezar. No creí que me iba a atrapar como lo hizo", dice.
Una evasión. Eso era el juego para ella. Iba a cualquier hora a las tragamonedas del bingo. Entraba a las 18 y salía a las 2 o 3. Y después de jugar toda la noche rodeada de fumadores, volvía a casa y no quería más que bañarse. "Porque el olor que tenés encima, es olor de jugador", cuenta.
Llegaba el 20 de cada mes y no le quedaba un peso. Se veía obligada a pedirle prestado a sus amigas. Hasta que llegó esa noche. Había perdido casi $ 3000 en las máquinas. Estaba desesperada. Le pidió ayuda a un empleado y le dieron el teléfono del centro de asistencia.
Primero fue la terapia individual y después se enganchó con un grupo: "Estoy bien, me siento más feliz, por más que no supero la muerte de mi hijo. El juego pasó a otro nivel. Estoy muy agradecida a los profesionales. Hice de todo para tratar de salir adelante. Y ahora lo estoy logrando. Pero costó. Costó mucho".
Hace unos días se cruzó a una amiga que andaba con un problema. "Me voy allá para olvidarme", le dijo a María. Se refería al bingo. María no lo dudó: "Vamos a casa, dale, te invito a cenar. Pedimos unas empanadas y charlamos lo que te pasa. Pero yo no te puedo acompañar al bingo." Charlaron hasta la madrugada.
Ahora quiere editar en un libro las poesías que su hijo escribió durante su enfermedad. Un deseo que postergó porque nunca llegaba con el dinero. "Estuve ahorrando y lo podré hacer. Es lo único que me faltaría para saber que hice todo por él."
Emanuel C: “Hay que saberlo: al juego no se le gana nunca”
Recuerda que en el público contó unas 130 personas. Era el salón de la iglesia, la misma donde se juntan con su grupo. Se trataba de una charla abierta de Jugadores Anónimos. Se sentó, levantó la mirada y dijo: "Soy Emanuel C., jugador compulsivo en vías de recuperación". Se quedó callado, le agarró calor.: "¿Y ahora qué les cuento?" Y se largó.
El año fatídico fue 2010. Tenía 30 años. Primero una chica le rompió el corazón. Y al mes un accidente de moto le partió la pierna en dos. Ahí se terminó el spinning, el paddle y el fútbol. Quedó muy deprimido. Aún no lo sabía, pero los próximos tres años se los pasaría adentro de los bingos.
A Emanuel le pasó lo que él denomina la peor desgracia respecto al juego: ganar de entrada. "De tener la adicción adentro -dice-, si ganás explota." La adicción le significó gastar la plata que tenía y la que no tenía, cambiar el auto por uno más chico hasta perderlo, robarle al negocio familiar, a su hermana, a cualquiera. Convertirse en un estafador, en un profesional de la mentira, pedir préstamos, cambiar cheques, endeudarse. "Porque vas a ganar una vez y son infinitas las que perdés. Porque al juego no se le gana nunca", dice.
Una vez pasó 15 horas con dos tragamonedas al mismo tiempo. "No comí, no tomé agua, no fui al baño -cuenta-. Perdía, ganaba, y pensaba que en algún momento me llevaba el pozo. Te sentís poderoso. Decís «traele una Coca a éste, invitá al otro, yo pago». Pero cuando después te quedás llorando contra la máquina no aparece nadie."
El quiebre fue un sábado. "¿Cuánta plata debés?", le preguntó su padre. Él lo negó. Hasta que por fin dijo: "Sí, tengo problemas con el juego". El padre golpeó la mesa y le gritó: "¿Vos querés destruir la familia?". Su madre lloraba.
Se fue al cuarto. No sabía qué decir, qué hacer. Hasta pensó en pegarse un tiro. Cuando se despertó, su padre le pidió que anotara a todos a los que les debía plata. Llenó tres hojas de un cuaderno. Sumaba $ 440.000. "Esa imagen de mi viejo destruido me hizo ver que había tocado fondo. No había otro camino más que la recuperación", cuenta.
Su tío lo tranquilizó: ya se organizarían y le pagarían a todos. Lo mandaron a una psicóloga. Pero él se acordó de ese cartel que veía todos los días en la Iglesia del Camino cuando, arriba del remís, iba hacia el bingo: el de Jugadores Anónimos. Ahí fue y ahí se quedó. Dos veces por semana, su medicación para no jugar. "Hoy me siento muy fuerte -dice-. Teniendo en claro que el juego es un día a la vez y sólo por hoy. Mañana no se qué va a pasar. Yo no estoy recuperado, estoy en recuperación. Porque no te curás. Pero podés detenerlo."
Miguel M: “Había quedado atrapado en un círculo”
El bar de siempre, el sándwich, la gaseosa y el diario. Ese era el momento que Miguel M. se tomaba para cortar la rutina de ventas y cobros a clientes. Pero un encuentro casual con un compañero de trabajo torcería el destino: "¿Vamos a comer al bingo que es barato?", le dijo. Y una vez adentro, esa otra propuesta: "¿Jugamos $ 10?"
"Y sin darme cuenta, empecé a perder el tiempo ahí", dice ahora Miguel, de 70 años. El tiempo dentro del bingo se multiplicó rápido. De lunes a jueves, de 8 a 18, trabajaba desde ahí con su handy, mientras lidiaba con una de las tragamonedas de algún bingo de zona Sur.
Miguel M. manejaba mucha plata, "dinero fresco". Vendía y cobraba en mano. Pero los viernes, cuando se presentaba en la empresa a rendir cuentas, se guardaba una parte. Su cabeza funcionaba como una calculadora. Manejaba los números de unos 25 clientes. Sabía a quién podía patear y a quién no. "Mi cabeza, para hacer lo que no tenía que hacer, me daba más. De lunes a viernes era una pólvora", recuerda.
Cuando entraba en el bingo, Miguel se creía Rockefeller. Perdía la noción del tiempo. No sabía si llovía, si caían piedras, si era de día o de noche. Pero cuando dejaba el bingo con los bolsillos vacíos, sólo se repetía "qué hice, dónde estoy".
"Había quedado atrapado en un círculo. El domingo a la noche era dramático porque tenía que ver de dónde sacaba plata para cubrir los agujeros. Entonces los lunes me dedicaba a eso, y a planear a qué bingo iría para recuperarme. Era una obsesión. No lo podía dominar", dice.
Y esa obsesión le pasaba factura. Vivía tensionado, paranoico y recurría a las pastillas para poder dormir. Se le dispararon los triglicéridos y el colesterol. Hasta que, un viernes, el círculo se cerró. Lo citaron de la empresa. Querían hablar con él. Estaban al tanto de su enfermedad. Tendría que dar un paso al costado. Y Miguel entendió que debía hablarlo con su familia. Con su esposa y sus hijas. Sabe que a ellas les costó mucho asimilarlo, pero tuvo la suerte de que lo apoyaron.
Buscó ayuda en el Centro de Atención al Jugador Compulsivo de Avellaneda, de la Lotería de la Provincia. "Llegué arrastrándome. Me sentía horroroso." Fue hace cinco años. Pasó dos de tratamiento, y este diciembre cumplirá tres años de alta. Dice que con el tratamiento entendió que lo suyo era una enfermedad. Y que tenía que aprender a hablar las cosas. Tenía demasiado guardado adentro. Cosas de la niñez que nunca había compartido.
"Para mí fue un salvavidas -dice-. Mi vida cambió. Tengo un bingo a cuatro cuadras de casa, pero ni siquiera me tira ir. Además. ahora tengo un trabajo mucho más importante que es cuidar a mi nieto."