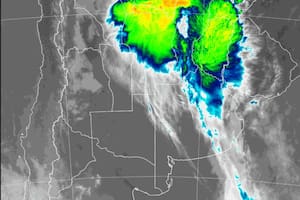Temor y sentimiento de culpa de una embarazada, ante la epidemia
El viernes pasado recién se prendió mi luz amarilla interna. Enrolada en cierto escepticismo generacional, desde un primer momento minimicé los alcances que podía tener la gripe A en la Argentina. Colaboraron en mi prejuicio, la decena de especialistas consultados en un primer momento que hacían hincapié en el control de la paranoia.
Pero el viernes, cuando vi la cara de preocupación de mi obstetra, me asusté por primera vez.
Ya en la sala de espera del conocido hospital privado en el que me controlo regularmente todos los meses desde que me enteré que estaba embarazada, el movimiento no era el de costumbre.
Lo distinto no era la proliferación de barbijos o gel desinfectante, lo particular residía, justamente, en las expresiones de médicos y enfermeras que iban y venían a ritmo veloz.
Antes de la consulta, en el pesaje humillante al que someten a las mujeres en estado de gravidez, la enfermera me deslizó bajo el poncho un barbijo de los buenos.
Puertas adentro, el médico me hizo las preguntas de rutina, revisó las ecografías y los análisis, y respondió con su desparpajo de siempre a uno de mis cuestionamientos sobre una leve debilidad en los brazos: "Diagnóstico, embarazo; tratamiento, parto", expresó con sequedad sonriente.
Cuando mi marido le preguntó sobre el tema de la gripe A, la mueca se le desdibujó. "La cosa es seria. Están tapando todo", opinó.
Sus palabras despertaron en mí una señal alarma. Por primera vez escuchaba de boca de un profesional que la expansión de la enfermedad era más grave de lo que parecía en un principio.
Igualmente, no había mucho que hacer. Me recomendó extremar los hábitos de higiene y aconsejó evitar los lugares donde se concentrara mucha gente. "Ultimamente casi ni salgo", pensé. Pero el germen de la intranquilidad quedó latiendo.
Pasaron los días y el miedo se disipó. Las elecciones legislativas se imponían como tema central en todas las reuniones y la enfermedad pasó a segundo plano. Pero una nueva alarma se despertó el mismo día de los comicios.
La sorpresa, además del segundo puesto de Pino Solanas en la ciudad, fue la enorme cantidad de barbijos en las colas y el alcohol en las mesas de votación. La gripe volvía a estar presente.
Al día siguiente, viajé en subterráneo, sin caer en cuenta que por eso vagones y andenes pasan millares de personas todos los días. "Vos tenés que usar barbijo, estás dentro de un grupo de riesgo", me repetían a mi alrededor.
En ese momento recordé que el regalo de la enfermera reposaba en mi cartera desde el mismo día en que me había sido obsequiado. Confieso que no me animé a usarlo, un poco por desidia y otro poco por temor al ridículo.
Entonces, comenzó a crecer en mí un sentimiento de culpa que se fue acrecentando no bien llegaron más comentarios semejantes. ¿Soy un mal proyecto de madre?, pensé al sentir que no estaba extremando los recaudos. Todos a mi alrededor parecían saber perfectamente qué hacer en una situación semejante y yo aún me debatía entre la responsabilidad maternal y el escepticismo.
Ganó la conciencia maternal.
Más tarde, llegó el anuncio del flamante ministro de Salud sobre la licencia preventiva para las embarazadas. Entonces, dimensioné la gravedad completa del asunto y me sentí a gusto con mi mejor mitad.
- 1
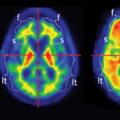 2
2Vacuna del herpes zóster: los impensados pero prometedores efectos contra la demencia y la visión de los especialistas
 3
3La historia de la vereda más angosta de la ciudad de Buenos Aires y su curioso origen
 4
4Avanza la gripe H3N2 en la Argentina: quiénes deben vacunarse y cuántas dosis necesitan según cada caso