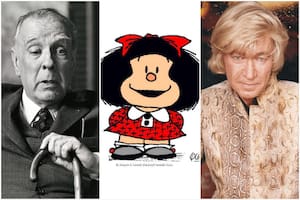Rubén Darío: el divino domesticador de palabras
Aniversario. A cien años de su muerte, España y América lo recuerdan con homenajes y congresos
 1 minuto de lectura'
1 minuto de lectura'

Raro, como encendido. Aquello que lo convertía en incandescente -que avivaba su tono azul y sus llamas- era una Buenos Aires en plena ebullición. Rubén Darío llegaba en 1893, a los 26 años, a esa urbe políglota, capital cultural del mundo, para desempeñarse como cónsul de Colombia y para prestar su pluma como redactor del diario la nacion. No fueron la vida de palacetes y diplomáticos, sino la bohemia y los cafés insomnes atestados de poetas, sus anfitriones. Éste, extranjero en el Río de la Plata, un "indio divino" -como lo llamaba José Ortega y Gasset-, se nutrió de ideas nuevas, modernas, de almas avant-garde.
Darío fue un "domesticador de palabras", también en términos de Ortega, y las hizo salir fuera de los corsets de antaño para ponerlas al servicio de su espíritu. En su obra y legado hay un hito que pocos logran: crear un género. Así como las aguafuertes de Roberto Arlt o las tradiciones de Ricardo Palma, hay una expresión netamente latinoamericana, que son las prosas de Los raros (1896). Ni ensayos ni perfiles -pues no entrevistaba a los protagonistas de estas composiciones- ni crónicas ni críticas literarias, pero, a la vez, con recursos de todos estos géneros, e incluso con vetas panegíricas antes que necrológicas (como el caso del texto que escribe a José Martí días después de la muerte del cubano), crea un estilo único. Los raros es la recopilación de 19 retratos -algunos los llaman semblanzas- de hombres que admiraba, publicados en la nacion entre 1894 y 1895. Allí conviven Paul Verlaine, Léon Bloy, Leconte de Lisle, Henrik Ibsen y José Martí, entre otros, a los que se sumarán Edgar Allan Poe y el conde de Lautréamont (estos dos últimos no fueron publicados en el diario) y, luego, en la reedición de 1905 en Barcelona, Camille Mauclaire y Paul Adam.
El adjetivo "original" ronda el nombre de Darío y con esta voz en forma de sustantivo se refería Enrique Anderson Imbert en su ensayo La originalidad de las influencias de Rubén Darío. Ese halo adánico está omnipresente en todas sus incursiones y en el modo curioso y desprejuiciado de acercarse a nuevas corrientes. "Todo lo renovó Darío: la materia, el vocabulario, la métrica, la magia peculiar de ciertas palabras, la sensibilidad del poeta y de sus lectores", escribió Jorge Luis Borges en 1967 en el centenario del nicaragüense.
Susana Rotker escribió el brillante estudio La invención de la crónica, donde buscaba el origen del periodismo narrativo y hundía su análisis en aquellos que consideraba los pioneros de esta expresión híbrida: Darío, y, previamente, José Martí. Más que un referente, este último era una especie de dios para el nicaragüense. Ambos se conocieron en 1893 en Nueva York. Darío, quien había padecido el abandono de sus padres y fue criado por sus tíos, vio en él algo más que un modelo intelectual y profesional: vio una fuente de inspiración. En Los raros aparece un texto desgarrador que recorre no sólo la historia del político, sino también la de Cuba. Darío lo describe físicamente ("delgado, de ojos vivaces y bondadosos") e inmortaliza, en épocas en las que resultaba imposible guardar un registro de voz, su oratoria. Darío recoge varios versos de Martí y no esconde en los renglones su opinión. No busca en Los raros un efecto de objetividad, no apela a ese pacto, sino que se solidariza con estos hombres e incluso toma partido, disparando contra los enemigos de aquellos a quienes inmortaliza.
Uno de los mayores expertos de la obra dariana, el doctor Günther Schmigalle, quien publicó en 2015 una edición crítica y comentada (Berlín, Edición Tranvía), se refiere al estilo de estas prosas: "Se caracteriza por una abundancia de referencias y alusiones a hechos reales o a datos literarios, poéticos o mitológicos, muy parecidas a las referencias y alusiones que contienen sus poemas. Tanto los poemas, como las crónicas reunidas en Los raros, se pueden entender, hasta cierto punto, sin captar plenamente el sentido de estas alusiones; pero la comprensión se profundiza en la medida en que este sentido sí se logra captar". Además, Schmigalle señala un estudio de Jorge Eduardo Arellano quien enumera otros recursos de Los raros, en particular léxicos: "Neologismos innovadores, extranjerismos eruditos y galicismos creadores, concebidos bajo un común denominador: el sello cosmopolita".
La figura de Paul Verlaine, "el más grande los poetas del siglo XIX", era por entonces periférico en los estudios en español y el canon, ignorado por lo que Darío llama "generalidad". Al francés ya le había dedicado "Responso para Verlaine", calificado por Guillermo de Torre como "una de sus proezas más perfectas". Con erudición aplaude esos versos innovadores, critica la sólida tradición y aboga por el respeto de este ser torturado. Darío siempre tuvo reconocimiento, pero padecería el desprecio de aquellos que se dieron en llamar antimodernistas, o simplemente, antidarianos, tildando sus versos de banales o preciosistas. Así, se aproximaba el autor a estos seres tantas veces denostados a los que les regalaba un retrato físico, intelectual y espiritual. Schimagalle menciona un estudio de Juan Pablo Villalobos: "Los raros son los ignorados por la crítica, los vilipendiados por las instancias legitimadoras del mundo literario, los desconocidos de los lectores no especializados? Nos gusta lo raro por su carácter secreto, por una intuición que nos empuja a lo prohibido. Lo raro es lo anómalo, como lo entendía Foucault. Nos gustan los escritores-monstruo, que combinan lo imposible con lo prohibido. Los corregibles incorregibles, que se resisten a cumplir las reglas postuladas desde el poder literario. Los escritores-masturbadores, que se esconden de los vigilantes. Los inasimilables al sistema normativo".
De modo explícito, Los raros recorre a hombres de letras, con un espacio asignado a ellos, y a su vez la prosa está impregnada de las ideas de dos filósofos poco conocidos por entonces en el Río de la Plata: Nietzsche y Schopenhauer. A su vez, hay, en Los raros un "carácter mistagogo", es decir que Darío busca recrear la sensación de que existe en estos hombres una doctrina oculta y un halo maravilloso.
Aunque no escribiera teatro, Darío se acercó a la obra de Ibsen, de quien citará escenas donde, con más lucidez que otros bardos, discute sobre poesía. El dramaturgo se convierte en un "raro" al cuadrado en un libro poblado por poetas, así como también, en ese universo decimonónico, lo era el fray medieval Cavalca que Darío incorpora. A este "extravagante generoso" y "loco", como llama a Ibsen, no se lo nombra de inmediato, sino que Darío irá construyendo esta personalidad a través de diversas fuentes, como la de citas de aquellos que lo conocieron y de estudios críticos, sin descuidar las sensaciones que el noruego despertaba en él.
A estos raros, modernos, excéntricos, intrépidos, pioneros, decadentes y malditos acunó Darío, no como padre, sino como hermano generoso. Los rescata del olvido y, rara avis en el mundo intelectual, siendo él mismo uno de ellos, difunde sin perseguir ningún rédito, la genialidad de estos hombres. Es por eso que Rubén Darío fue también y sigue siendo un raro.