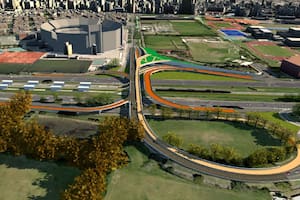La sensei porteña que custodia la tradición japonesa del té
Emiko habla poco y sonríe mucho. Tiene 88 años y la elasticidad de alguien de la mitad de edad. Al menos eso parece cuando se sienta de la única forma en que uno puede sentarse con decoro si viste un kimono: los empeines y las tibias bien apoyadas sobre el suelo de tatami y los muslos sobre ellas. Lleva práctica hacerlo con delicadeza y que el cuerpo se acostumbre a la incomodidad. Las piernas tiran y los pies se duermen. Hace más de treinta años que ella se sienta así.
Entrar a la casa de Emiko Arimidzu es como poner un pie en otra dimensión. El barrio de Balvanera, como muchas otras tardes, arde. A apenas dos cuadras de su hogar hay cientos de personas acampando en la 9 de julio. Las organizaciones sociales coparon toda la zona del Congreso y el tránsito está desquiciado. Pero en el diminuto living de esta argentina hija de japoneses, todo es paz y contemplación. Podríamos estar en Kyoto u Okinawa. Salvo por el castellano de la señora de mirada dulce y kimono verde.
Es jueves y tres alumnas llegan para su clase de Chado -se pronuncia con acento en la o-, el camino del té. O como se lo conoce mejor, su ceremonia. Emiko es sensei, o maestra, y la mayor especialista de esta disciplina en el país. Dirige la escuela Urasenke Tankokai Argentina, una organización reconocida por la sede oficial de Urasenke en Kioto, Japón, algo así como la meca del té en el mundo. La sede argentina cumple en octubre 65 años en nuestro país.

Emiko nació en Buenos Aires en 1931, la segunda de cuatro hermanas. Su papá tenía una tintorería en Rivadavia al 500, "cuando todavía no era una avenida", como muchos otros compatriotas. Al igual que la mayoría de los japoneses que llegaron a la Argentina a principios del siglo 20, sus padres vinieron con el objetivo de poner negocios, hacer dinero y volver a Asia.
Historia
Ya por la década del 30 Japón era toda una potencia militar, su imperio incluía a Korea, Taiwán y algunas partes de China. Por eso la familia decidió enviar a las dos hijas mayores allá, para que continuaran sus estudios en Asia.
Entonces Emiko tenía ocho años -cumplió nueve en el barco- y su hermana mayor, once. El viaje duraba cuarenta días y en Japón las esperaban sus tíos y abuela. La idea era que se les unieran sus padres y hermanas más chicas en el corto plazo. Pero de pronto estalló la Segunda Guerra Mundial y ellas no pudieron salir ni el resto pudo entrar. Pasaron diez años hasta que las hermanas lograron volver a Buenos Aires.
En el medio, la escuela japonesa y la amenaza estadounidense. "Menos mal que vivíamos en el campo, en Kagoshima y ahí no atacaban mucho. Tiraban algunos tiros y se iban. Aunque vivíamos con miedo porque uno no sabía cuándo iban a tirar la bomba, imaginábamos que iba a caer en algún momento. Y como nosotros teníamos una pista de aterrizaje cerca, se decía que tal vez era ahí".

Cuando volvió, Emiko tenía 19 años y no recordaba el español. Fue a Japón a estudiar japonés pero en el medio perdió el castellano. Tuvo que tomar clases para reaprenderlo. El estudio del té no comenzó entonces, sino treinta años después, a sus cincuenta. Un día Emiko fue a una demostración en la Embajada de Japón. Sintió que se conectaba con su historia. Después consiguió una profesora que tres veces por semana durante tres años le enseñó todo sobre el chado. El título de sensei llegó años después, cuando fue a la escuela Urakense de Kioto, donde se convirtió en maestra. Aunque lo principal ya lo había aprendido en Buenos Aires.
Para Malena Higashi, nieta de Emiko, su abuela es anfibia: ni porteña ni japonesa. "En Buenos Aires es terrestre y apenas pisa la tierra de su madre -un pequeño pueblo perdido en el Japón rural-, se mueve como un pez que regresa a su océano-terruño". También es la mejor abuela que le podría haber tocado, porque le inculcó el amor al chado, camino que está siguiendo. "Esto en Japón se pasa de padres a hijos. En la escuela que yo estudié en Kioto, mi maestro era 16ava generación", cuenta.
Kimonos
Las tres alumnas reaparecen vestidas con kimonos. Es momento de comenzar la ceremonia del té, una tradición mezcla de rito, arte y meditación. Hay algo zen en observar en silencio como la anfitriona -que va variando por turnos- manipula con sacralidad cada elemento. Cada movimiento es pensado. Hay una forma correcta de tomar el pañuelo de seda, de batir el polvo de té verde, de secar la taza. También, de desplazarse sobre el tatami. Las participantes no caminan sobre el piso de bambú, casi que de deslizan con sus medias blancas. Todos los objetos tienen un lugar específico y una razón de ser. Y son especiales: el té es matcha, uno verde en polvo. El batidor es de bambú, el suelo de tatami de esterilla de arroz. Las tazas son de cerámica japonesa y no hay una igual a la otra.

Hoy las alumnas preparan té usucha, una de las dos variantes de la ceremonia del té. Este es liviano y tiene una ligera espuma. Se toma caliente y por turnos: en cuanto termina una invitada devuelve su taza y la anfitriona puede servir el siguiente. Lo mismo con los pequeños dulces que acompañan la infusión. En el medio, agradecimientos: todas las participantes se inclinan, bajan la cabeza y dan las gracias por el té.
En el living de Sensei, el único cuadro es de kankis -sistema de escritura japonés- que fueron escritos por ella. Se traducen como "tener buena cara y hablar palabras lindas". Algo que ella encarna a la perfección.
"¡Me temblaba todo!", se lamenta Silvina Capristo en cuanto termina su rol como anfitriona. Acaba de servir el té para tres personas, en completo silencio y prestando muchísima atención a cada movimiento. Escucharla hablar y reír después de verla muda de la concentración es extraño. Esta "geisha" rubia hizo todo perfecto a los ojos de un inexperto. Pero ella solo piensa en los errores. Profesora de matemática, se interesó en la práctica hace cuatro años cuando leyó un libro de Yasunari Kawabata, un escritor japonés. La ceremonia del té le llamó tanto la atención que averiguó dónde podía practicarla. Así llegó a Sensei Emiko. Desde entonces practica unas tres veces por semana. "Ya no existe mi vida sin té. Me llena el alma, es como meditar", cuenta.
Emiko sigue mirando con atención cada movimiento de otra alumna japonesa que está preparando el té. La corrige y le contesta dudas. Hace más de veinte años que Tsuneko Tamashiro practica la ceremonia, pero siente que si deja de hacer chado por una semana, pronto se olvida todo. La maestra no está exenta de esta humildad: según explica, el nombre sensei no es un título habilitante, si no un permiso para practicar y seguir aprendiendo siempre.
El próximo domingo 22 de septiembre a las 15 se realizará una demostración de la ceremonia del té en el Jardín Japonés, a cargo de la Escuela Urasenke Argentina. La entrada general cuesta $150; jubilados, pensionados y menores de 12 años pueden ingresar gratis con documento.